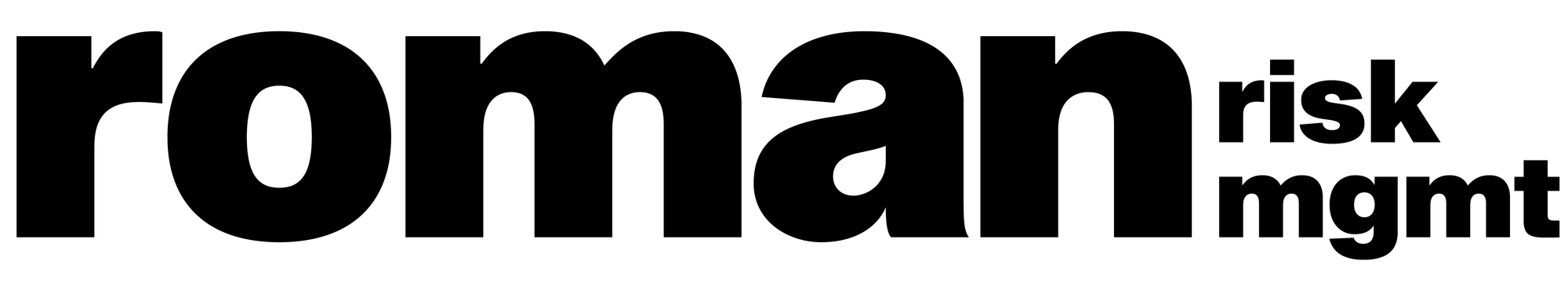"A la Mierda la Autoestima": que vuelva la clase (no la de yoga)

El fracaso del yo como proyecto político
La narrativa desde los ochenta era que bastaba con amarse fuerte. Respirar profundo. Meditar antes de marchar. Que la revolución empezaba en el cuerpo… y ahora, en la app. El discurso —dicho con voz lenta y profunda o agresiva y arrogante— prometía que el mundo cambiaría si cambiábamos nosotros. Pero ese relato no decía qué hacer cuando el alquiler te come el sueldo, cuando la electricidad cuesta más que lo que tienes en el refrigerador, o cuando la ansiedad deja de ser concepto para convertirse en algoritmo.
¿En serio alguien cree que una postura de yoga sobre la alfombra del living va a cambiar algo cuando tienes pagos vencidos y no sabes cómo pagarás los del mes siguiente?
Jean-Philippe Kindler no tiene paciencia para eso. Y se le nota. “A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases” no es un libro escrito para gustar. Ni siquiera para convencer. Escrito en alemán con furia afilada y traducido al español con el título exacto que merecía, el libro es un grito. No de esos que se imprimen en camisetas, sino de los que se quedan en la garganta: un malestar que por fin encuentra vocabulario.
Kindler destripa al yo neoliberal con una eficacia envidiable. Lo llama por su nombre: producto. KPI emocional. Identidad medible. Un “mí mismo” que ya no molesta al poder, sino que lo entretiene. Porque cuando todos están ocupados mejorándose, nadie tiene tiempo de preguntarse quién les está robando la vida.
Las críticas, por supuesto, no se hicieron esperar. Perlentaucher lo acusó de confuso, de agitar sin matizar, de no desarrollar del todo su visión sobre el neoliberalismo y el antisemitismo. Pero Sonntagsblatt lo entendió mejor: Kindler no quiere cerrar el debate, quiere incendiarlo. Y entre las llamas, señalar que conceptos como “felicidad” o “buena vida” han sido secuestrados por el mercado y revendidos como autosuperación con aroma de lavanda.
La edición en español, publicada por Bauplan y celebrada por La Alternativa Digital, conserva la tensión original: entre el sarcasmo y la teoría, entre la performance del descontento y la urgencia de organizarse. Goodreads le da una nota alta, quizás porque los lectores jóvenes intuyen que no hay ya gurú que los salve. Que si logras quererte mientras te explotan, entonces ya ganaron.
Y sí, como escribió alguien: “no hay meditación guiada si no puedes pagar la luz.”
Por eso el gesto de Kindler importa. No por su novedad, sino por su exactitud. Porque la lucha de clases se olvida en medio de una clase de Functional Training, al ritmo de Viva la vida de Coldplay, mientras alguien en la sala contigua intenta decidir entre pagar la renta o la comida.
Entonces sí, a la mierda la autoestima. Y que vuelva la clase.
No la de yoga: la social.
La izquierda que se ama demasiado
La izquierda no perdió el poder. Perdió el espejo. Antes quería transformar el mundo; ahora quiere caerse bien. Abandonó la lucha de clases por la lucha del ego. Cambió la incomodidad del conflicto por la comodidad del branding personal.
Mientras Jean-Philippe Kindler grita, muchos susurran. Con voz pausada, en podcasts de izquierdas con buena iluminación y mate de autor. No hablan de clases: hablan de climas emocionales. No denuncian la precariedad: la gestionan. No organizan: moderan.
Algunos lo intentaron. Otros se miraron al espejo demasiado tiempo.
Pablo Iglesias, por ejemplo, rozó el núcleo. Intuyó el hartazgo de los jóvenes precarios, olfateó la grieta. Pero se quedó atrapado en su propio reflejo. Confundió la batalla de clases con un late night progresista. Se creyó más interesante que urgente. Terminó devorado por esas disputas internas que la izquierda convierte en arte: discusiones bizantinas con forma de pelea de payasos.
Alexandria Ocasio-Cortez tiene todo para ser peligrosa: la claridad, la estética, la calle. Pero se disuelve en la estética del sí mismo. Cada reel, una oportunidad perdida. ¿Y si, por una vez, dejara de hablarle a la cámara y le hablara —de frente y sin anestesia— a esos millones de blancos del medio oeste que votaron por Trump no por odio, sino por abandono?
Giorgio Jackson es otro caso. Casi brillante, lúcido, pero extraviado en el fetichismo de las formas. Entregado al inventario de identidades: transgénero, sobrepeso, disidencias varias… todo lo que permita dividir al “nosotros” en parcelas del “yo”. Le sobra teoría, le falta barro. Demasiado limpio para embarrarse con las clases populares, demasiado amable para incomodar al poder.
Gabriel Rufián todavía tiene margen. Si deja de hablar en hashtags. Si deja de confundir retuits con representación. Si entiende que Ciutat Meridiana tiene más en común con Torreblanca que con la Generalitat. Daniel Bernabé, en cambio, ya lo entendió. La trampa de la diversidad fue una advertencia. Todas las veces que ganamos, una propuesta. Le recuerda a la izquierda lo que prefiere olvidar: que no hay hegemonía sin conflicto. Y que la identidad, sin estructura, es solo decoración.
Y en Argentina —donde los ídolos del momento son más frecuentes que los planes sociales— Juan Grabois podría mover el eje. Si resiste su impulso mesiánico. Si acepta que no se trata de salvar al pueblo, sino de organizarlo. Incluso cuando no te aplaude. Especialmente cuando no te aplaude.
Pero nada de eso sirve si la izquierda sigue atrapada en la neolengua adormecedora. Si sigue creyendo que el problema no es estructural, sino narrativo. Que no te falta salario: te falta storytelling. Que no estás precarizado: no supiste “desarrollar conversaciones de posibilidades”. Que si estudiaste dos carreras y un máster y aun así no consigues trabajo, no es porque la economía te descartó… es porque no aprendiste a “ser oferta”.
Maturana, Fernando Flores, Foucault: todos quisieron desarmar el poder. Pero sus ideas fueron absorbidas por el sistema como aceite esencial en sesión de coaching. La autopoiesis se volvió plan de carrera. La ontología del lenguaje, una técnica de liderazgo. El poder, storytelling con voz pausada y fondo musical de TEDx.
Ahora citan a Maturana como si dijera algo nuevo. Como si decir “acto lingüístico” pagara el alquiler. Como si “escuchar la escucha” sirviera para frenar un desalojo. Lo que alguna vez fue crítica se volvió herramienta de Recursos Humanos. Lo que alguna vez fue teoría emancipadora, hoy es PowerPoint.
Así, la izquierda que se ama demasiado dejó de mirar hacia afuera. Se volvió espejo: correcto, inclusivo, emocionalmente consciente. Pero plano. No interpela, no organiza, no incomoda. Solo se gusta.
Pero para eso, habría que dejar de hablarle a la tribu.
Y atreverse, por fin, a hablarle a la mayoría.
Confesiones de un desertor
Durante años creí que el lenguaje podía redimirnos. Que bastaba con diseñar una estructura sólida de redes de compromisos —como si fueran planillas de Excel aplicadas al alma— y una ejecución impecable para que la realidad temblara. Trabajé casi una década con Fernando Flores, convencido de que la ontología del lenguaje era una herramienta de transformación —no sabía bien de qué, pero de algo—, y que al emprender uno no solo generaba valor, sino que además me vengaba del capitalismo financiero. Pensaba, de verdad, que cada conversación “potente” era una trinchera. Que declarar posibilidades era una forma sutil de lucha. Que el "yo", bien entrenado, podía vencer al sistema.
Creí que Foucault era un arma contra el poder. Y no entendí —no quise entender— que también podía ser un arma contra los sindicatos. Que su crítica al disciplinamiento no sólo cuestionaba la escuela o el hospital, sino también cualquier estructura que intentara, aunque sea por un rato, organizar el enojo. Porque si todo poder es opresivo, entonces toda organización es sospechosa. Y si toda organización es sospechosa, ¿a quién le queda tiempo para la política?
Fui de los que confundieron autonomía con autoexplotación, creatividad con precariedad, liderazgo con soledad con Wi-Fi. Me entrené en “la escucha”. Diseñé y ejecuté decenas de estrategias, gestioné miles de compromisos. Facilité cientos de talleres. Emprendí, tuve fracasos notables y algunos éxitos deslumbrantes. Y en algún momento, sin demasiado escándalo, terminé operando en la Bolsa. Hablaba de activos. De riesgo. De estrategia. Pero todavía me creía del otro lado. Me decía a mí mismo que era un infiltrado, un espía. Nunca noté —no del todo— que me habían convertido en un converso. Y que lo peor no era ser parte del sistema. Lo peor era creer que aún lo combatía. En la secta o tribu dirían que soy un resentido.
Mientras tanto, el conflicto de clases no se fue. Se volvió ilegible. No porque haya desaparecido, sino porque aprendimos a nombrarlo de otra forma. Lo llamamos ansiedad. Lo llamamos burnout. Lo llamamos “falta de propósito”. Privatizamos el malestar como si fuera un bien escaso. Lo enmarcamos, lo curamos, lo subimos a redes. ¿Y si lo que teníamos no era una crisis personal, sino una derrota colectiva?
La narrativa machacaba con que éramos sujetos. Autónomos, creativos, resilientes. Nos entrenaron en la introspección, en el storytelling, en el journaling consciente. Pero no nos enseñaron —o peor: nos hicieron olvidar— que también éramos clase. Y que sin esa palabra, todo lo demás es decoración.
Y sí, lo sabíamos. Por supuesto que lo sabíamos. ¿Cómo no íbamos a saberlo si lo veíamos todos los días? En el precio del alquiler. En el salario que no alcanza. En la jornada que se extiende. En la deuda que se hereda. Pero decidimos no verlo. No porque fuéramos ingenuos. Sino porque era más cómodo ser cínicos.
La lucha cansa. El algoritmo paga.
El algoritmo no se combate con mantras
El neoliberalismo emocional, a diferencia de sus versiones anteriores —más brutales, más ruidosas, más fáciles de odiar— no necesita policías, ni censores, ni propaganda estatal. Le basta con playlists. Con “evaluaciones positivas”, cuidadosamente musicalizadas. Con aplicaciones que, bajo la promesa de ayudarte a “diseñar tu mejor versión”, te sugieren que si haces journaling vas a pagar la renta, que si meditas cinco minutos al despertar vas a dejar de pensar en la deuda, y que si agradeces lo que tienes, tal vez olvides lo que te quitaron.
No quiere tu odio. Quiere tu paz. No reprime: relaja. No amenaza: sugiere. No grita: susurra.
El capital aprendió a hablar con voz suave mientras exprime. A invitarte a respirar mientras te quita el aire. A repetirte que todo está en tí justo en el momento en que ya no queda nada. No necesita convencerte. Le alcanza con que te autoevalúes.
Kindler lo entiende. Y por eso incomoda. Porque no te abraza: te sacude. Porque no habla de autocuidado, sino de clase. Porque no dice “sana tu niño interior”, sino “mirá quién te está jodiendo desde afuera”. Porque no ofrece comunidad: ofrece combate. Y porque en tiempos donde todo está diseñado para contener, él insiste en interrumpir.
Y ahí está el punto ciego del algoritmo: su límite estructural. Porque la clase, la verdadera, no se puede trackear con likes, no entra en dashboards, no se monetiza. Se organiza. Y eso —la palabra maldita, el verbo prohibido— es lo que seguimos evitando.
Yo también lo evité. Lo negué. Me distraje con métricas, con modelos, con supuestas soluciones técnicas a problemas que, en el fondo, eran políticos. Pero después de haberme perdido en el ruido del “yo”, de haber confundido independencia con aislamiento, y estrategia con rendición elegante, entendí que no hay transformación sin estructura, ni estructura sin conflicto.
Y ahora —tarde, quizás, pero no tanto— vuelvo al lugar desde donde vale la pena empezar: lo colectivo. No con pancartas, ni con manifiestos, ni con promesas de redención. Con herramientas. Con código. Con voluntad. Y con ferreterías.
Porque si logramos organizarnos usando la misma tecnología que hasta ahora nos fragmentó —si la devolvemos al territorio, al barrio, al sindicato, a la tienda— entonces sí, tal vez, tengamos una oportunidad real de pelearle al algoritmo en su propio terreno.
Dame 100 ferreterías.
Yo pongo el código.
Y no hay algoritmo que resista a una mayoría organizada.