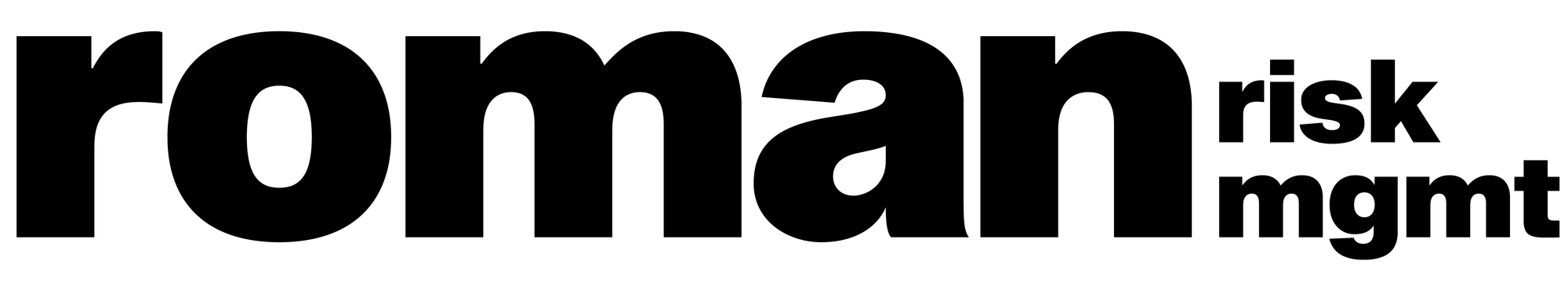El capital no necesita LinkedIn: Por qué Bud Fox nunca fue Gekko. Y tú tampoco

The Grapes of Wrath: La dignidad como delito
Cuando John Ford filmó The Grapes of Wrath en 1940, no necesitaba compartir la ideología de Steinbeck para entender lo que tenía entre manos. Conservador, católico y militarizado, Ford no se caracterizaba por sus posiciones progresistas, pero sí por su mirada: seca, paciente, y más peligrosa que cualquier panfleto. Sabía que a veces bastaba con mostrar. Y en esta película mostró, sin aspavientos, cómo funciona un sistema que decide que hay personas prescindibles.
Los Joad no eran revolucionarios. No soñaban con el poder. Tampoco eran víctimas resignadas. Querían algo más simple: seguir vivos sin convertirse en animales. Pero en ciertos momentos de la historia, esa demanda mínima se vuelve intolerable. No se los expulsaba por lo que hacían, sino por lo que representaban: una clase que no sabía aggiornarse al lenguaje de la eficiencia. Un campesinado que insistía en conservar la tierra como espacio de identidad, y no como saldo contable.
La escena en la que el cobrador del banco —un vecino del mismo pueblo, con la misma ropa y el mismo acento— llega a notificar el desalojo es una obra maestra de violencia sin grito. No hay amenaza explícita ni insulto. Solo una cadena de responsabilidades que ya no tiene punto de origen. El hombre, avergonzado, les dice que él solo sigue órdenes. Que no es dueño de nada. Que, si lo matan, el banco mandará a otro. Y si matan al banco —si eso fuera posible—, aparecerá otro más grande, más abstracto, más ciego. Porque el verdadero responsable, les dice, no es un hombre, ni siquiera una institución: es algo más grande que un hombre. Es un monstruo. Uno sin rostro, sin voz, sin remordimiento.
Ford no necesitó subrayar esa escena. Le bastó con filmarla como si se tratara de un hecho rutinario, porque eso era: una violencia estructural que no requiere héroes ni villanos, solo engranajes.
Es tentador, en ese punto, citar a Hannah Arendt y su célebre tesis sobre la banalidad del mal. Pero esa tesis, lejos de ser una explicación lúcida del funcionamiento burocrático del exterminio, parece responder más bien a un conflicto personal no resuelto. Arendt no escribió Eichmann en Jerusalén solo para comprender cómo un sistema convierte a personas comunes en ejecutores. También —y quizás, sobre todo— lo hizo para exculpar, desde la teoría, al único nazi al que no podía renunciar: Martin Heidegger. Su maestro. Su amante. Un filósofo que se afilió voluntariamente al partido nazi, mientras ella, judía, debía huir de un continente en llamas. La banalidad del mal, entonces, se vuelve una defensa involuntaria, no de Eichmann, sino del deseo.
Hoy, el desplazamiento de los Joad se nos presenta con mejores modales. A los nuevos Joad los llamamos nómadas digitales, y los seguimos con drones mientras cruzan países en busca de conexión. Les pedimos que se reinventen y los mostramos en un plano fijo, con una lágrima en el rostro y un fondo de atardecer infinito.
En los años treinta, el castigo era cruzar Estados Unidos en busca de un jornal que no se evaporara con el sol. Hoy, la ruta pasa por entrevistas donde se pregunta por pasiones, valores y sentido del propósito, antes de firmar contratos digitales con cláusulas de renuncia anticipada al juicio laboral. El trabajo ha dejado de ser un derecho. Es una suscripción mensual. Se paga con tiempo, se renueva con obediencia, y se cancela sin previo aviso.
Incluso en esa degradación persiste un eco. Porque en The Grapes of Wrath todavía había algo que perder. Un apellido, una casa, un lugar en la fila. Hoy, en cambio, la fila está tercerizada, la ética externalizada y el conflicto silenciado. Ya nadie reclama el lugar perdido porque ya nadie sabe dónde estaba.
En estos tiempos, esa narrativa del conflicto reaparece donde menos se espera. Steve Bannon, emblema de un conservadurismo brutal no fingido, trumpista de primera hora y no arrepentido, denuncia que los multimillonarios están devorando al trumpismo como si fuera una franquicia en liquidación. Bernie Sanders, desde el otro extremo, lo dice con menos rabia y más instituciones, pero llega a la misma conclusión. Ambos comprenden que la disputa central ya no es entre izquierda y derecha, sino entre quienes diseñan el algoritmo y quienes deben aceptar sus términos sin leerlos, los de arriba y los de abajo.
Ford nunca filmó esa escena. Pero la dejó insinuada en cada plano. Por eso su película sobrevive. Porque lo que parecía una historia de granjeros expulsados por el polvo, termina siendo una descripción anticipada del presente. No solo por lo que muestra, sino por lo que obliga a preguntar.
¿Y si ya no sabemos quién es el enemigo, por qué seguimos cayendo igual?
Norma Rae: El cuerpo interrumpido
En 1979, una mujer se detuvo en el centro de una fábrica textil del sur de Estados Unidos y sostuvo en alto un cartel con una sola palabra: "UNION". No gritó. No empujó. No exigió nada más. El ruido de las máquinas comenzó a callar una por una, como si lo que hubiera ocurrido no fuera una protesta, sino un hechizo. La escena se volvió icónica, pero su potencia no reside en la mística: reside en el cuerpo. En el gesto de una trabajadora que, por un instante, interrumpió la maquinaria entera del silencio.
Norma Rae, dirigida por Martin Ritt y filmada en Opelika, Alabama, no es una película sobre la épica sindical ni sobre una revolución organizada. Es el retrato incómodo de una mujer que no encajaba, y que, por no encajar, terminó enfrentando a un sistema que no tolera cuerpos fuera de lugar. Su personaje está inspirado en Crystal Lee Sutton, una obrera textil de Carolina del Norte, madre soltera, pobre, sin respaldo institucional, y con una historia tan elemental como brutal: estaba cansada. No de trabajar, sino de hacerlo sin ser tratada como humana.
Su entorno no la aplaudió. No la acompañó. La dirección la amenazó, sus compañeros la miraban con recelo, y hasta su familia le soltó la mano. El sur conservador donde vivía, profundamente jerárquico, no tenía espacio para una mujer que desafiara el orden sin pedir permiso. Mucho menos si esa mujer no era instruida, no era carismática, no tenía contactos. Sutton no llegó al conflicto con un plan. Llegó sola, agotada, y empujada por una rabia que no sabía modular. Por eso Norma Rae no es una heroína clásica. Es una anomalía.
Lo que convierte su gesto en algo inolvidable no es su éxito —de hecho, paga un precio enorme—, sino que interrumpe algo que parecía indetenible: la normalidad del abuso. No era la única mal pagada. No era la única explotada. Pero fue la que se plantó en medio del ruido y dijo, sin decirlo, que eso ya no podía seguir. No hay épica en ese momento. No hay banda sonora triunfal. Hay tensión, soledad y algo peor: incomodidad. No porque desafíe a los dueños, sino porque rompe la narrativa. Hasta entonces, todos los personajes sabían su lugar. Los gerentes daban órdenes, los empleados obedecían, y los sindicatos eran fantasmas del pasado o amenazas del presente. Pero Norma —en un gesto que parece menor— desordena la escena. Lo hace sin violencia, sin consigna, sin protectorados ideológicos. Solo con una hoja de papel. Y esa hoja tiene más carga política que cualquier manifiesto.
En 1979, ese cuerpo era todo lo que había. No había PowerPoint, ni webinars, ni TED, ni discursos sobre propósito. Solo una fábrica, una mujer, y una línea que ya no podía cruzar sin perderse. Norma Rae no reclamaba ascenso ni protagonismo. No quería escalar posiciones, quería recuperar el aire. Quería que alguien —aunque fuera ella misma— dijera en voz alta que lo que ocurría dentro de esa fábrica no era normal. Ni sano. Ni justo.
Hoy, un gesto así sería incomprendido o absorbido sin resistencia. Norma Rae sería convocada a una capacitación sobre habilidades blandas y liderazgo femenino. Se le ofrecería un ascenso simbólico o un plan de mejora, una prueba de fortalezas personales o una entrevista en YouTube sobre cómo convertir la frustración en motivación. Sería convertida en contenido, y en ese tránsito de carne a storytelling, el gesto perdería toda su peligrosidad. Porque lo que incomoda no es su silencio, sino que el sistema aún no haya encontrado una forma efectiva de convertir ese tipo de resistencia en capital narrativo.
Norma Rae no termina con una victoria. Termina con un principio. Con la conciencia de que no todo lo que se soporta es tolerable, y que la obediencia tiene un límite que a veces se cruza en silencio. Su cuerpo en alto no es el símbolo de una causa. Es la evidencia de una ruptura. Una mujer sola, con un cartel mal cortado, que logró algo más profundo que una reivindicación laboral: sembrar la sospecha de que tal vez, después de todo, no era ella la que estaba fuera de lugar, sino el sistema entero.
Wall Street: La traición como forma de pertenencia
En 1987, Oliver Stone filmó Wall Street, convencido de que estaba haciendo una denuncia. Pero lo que terminó construyendo —sin quererlo del todo— fue una fantasía aspiracional para varias generaciones. Gordon Gekko, Michael Douglas, con su traje impecable, su voz de serpiente educada y su mantra de que “la codicia es buena”, no se convirtió en un villano. Se convirtió en un modelo de eficiencia. Un ídolo. Una figura a la que uno podía aspirar sin tener que disculparse por ello.
El protagonista, Bud Fox, no viene de la elite. Es el hijo de un mecánico aeronáutico sindicalizado. Trabaja como bróker junior, rodeado de hombres con tirantes que fingen tener poder mientras esperan que el teléfono suene. Es joven, hambriento, impaciente. Cree que está por cambiar el mundo, pero solo está esperando que el capital lo adopte. No quiere destruir el sistema. Quiere sentarse al otro lado del escritorio. Y para eso, está dispuesto a traicionar a su padre.
La escena en la que Charlie Sheen y Martin Sheen —hijo y padre también fuera de la pantalla— discuten sobre la venta de una aerolínea no es solo un conflicto familiar. Es una metáfora generacional. El padre defiende la empresa como comunidad de trabajo; el hijo la ve como un activo mal gestionado. El padre habla de empleados, sindicatos, turnos; el hijo habla de eficiencia, margen y retorno. Lo que está en juego no es el dinero. Es la lealtad a una clase que ya no promete futuro.
Stone intentó mostrar las consecuencias de esa traición: el vacío moral, la soledad, la cárcel. Pero el público vio otra cosa. Vio éxito. Vio estilo. Vio libertad. La crítica se convirtió en guía de comportamiento. Gekko pasó de ser advertencia a figura totémica del nuevo capitalismo. Su frase no fue desmentida. Fue citada. Y desde entonces, todo joven, y no tanto, con ambición supo que había algo que debía abandonar para ascender: el barrio, la familia, el cuerpo. Lo único que no se podía soltar era el teléfono.
Wall Street no narra la explotación. Narra algo más incómodo: el deseo de ser parte del explotador. Ya no hay patrón al que resistir, sino patrón al que parecerse. La fábrica fue reemplazada por el edificio de oficinas; el overol, por el traje perfecto; el sindicato, por el ascensor que lleva directo al piso ejecutivo. Pero el conflicto de clases no desaparece. Solo se internaliza. Ahora se llama ambición. Y es celebrada.
Lo que se rompe en esa película no es la relación laboral, sino la estructura afectiva que sostenía la identidad obrera. Cuando Bud traiciona a su padre, no está vendiendo acciones. Está cortando el último hilo que lo unía a una comunidad basada en el trabajo y no en el rendimiento. El capital no lo transforma. Solo lo confirma. Él ya había cruzado la línea antes de conocer a Gekko. Lo único que faltaba era alguien que le pusiera nombre a lo que ya sentía: que la clase es una prisión, y el éxito, una fuga con corbata.
Hoy, esa figura se ha perfeccionado. Ya no necesita discurso ni antagonista. No hay que destruir al padre. Basta con olvidarlo. Nadie se plantea de qué lado está. Porque ya no hay lados. Solo pantallas, métricas, performance. El conflicto no se borra: se transacciona. Lo que antes era una decisión política ahora es una mejora de perfil profesional en Linkedin. Y la traición, antes drama ético, ahora es simplemente un paso lógico en la escalera.
Wall Street pretendía decirnos que todo tiene un precio. Lo que no dijo es que había una generación entera dispuesta a pagarlo con gusto, siempre que el precio no incluyera mirar hacia atrás.
Lo más trágico de Wall Street no es Gekko. Es Bud. Gekko ya tenía el dinero, los contactos, y algo aún más importante: la impunidad. Sabía desde el principio que las reglas no se respetan, se compran. Que la información no se espera, se obtiene por adelantado. Bud, en cambio, solo tenía entusiasmo. Imitaba la ropa, los modales, las frases, como quien practica delante del espejo un idioma que nunca va a dominar. Gekko jugaba a ganar. Bud jugaba a parecer. Es difícil saber qué es más patético: su ambición sin herramientas o su fe sin ironía. Creía que el ascensor social era un mérito, no una excepción. Que el sistema lo premiaría por traicionar su clase, como si el capital necesitara más mayordomos.
Y, sin embargo, ese es el verdadero mito que Wall Street consagra sin querer: que uno puede dejar atrás el barrio con el solo impulso del deseo. Que el traje se hereda por mérito y no por apellido. En la película, Bud se estrella. Pero en la vida real, millones se siguen vistiendo como él, hablando como él, creyendo que el éxito depende de cuanto más imitan a los dueños del capital. Nadie les dice que la oficina y su puesto en la jerarquía es sólo un decorado, que las pantallas no otorgan poder, que las decisiones ya fueron tomadas en otra sala. Los únicos que triunfan son los que escriben las reglas o las rompen sin consecuencias. El resto —los Bud de todas las generaciones— solo están ahí para darle credibilidad al guion. Ni villanos ni héroes. Apenas extras bien vestidos en la escenografía del capital.
El conflicto sigue. Solo cambió el lenguaje
Mi padre quiso ser algo mucho más que un empresario. Y fue algo mucho más difícil: intentó construir una empresa de trabajadores. No lo movía el lucro ni la gloria. Lo movía una convicción rara en este continente: que podía existir una alternativa real al capitalismo y al socialismo de Estado. Se inspiraba en el modelo yugoslavo, un país que ya no existe, pero no por locura ideológica, sino por intuición estructural. Quería una escuela que fuera más que una institución educativa: quería una cooperativa viva, gestionada colectivamente, donde cada trabajador fuera parte activa del proyecto, no sólo un asalariado. Donde los padres de cada estudiante participarán de cada decisión. No se veía como patrón. Se veía como presidente de la cooperativa y del sindicato que todavía no existía.
Y durante un breve tiempo, lo intentó. Fundó el colegio con mi madre, construyó la comunidad, distribuyó responsabilidades. Pero pronto vino el desencanto. Los trabajadores no querían cogestión ni corresponsabilidad. El esfuerzo fundacional excedía las energías que estaban dispuestos a poner en juego. La empresa de trabajadores murió antes de consolidarse. Y mis padres quedaron solos, no por decisión, sino por abandono. La utopía colectiva se redujo a una empresa familiar que nunca quiso serlo.
Años después, ya con el colegio funcionando, mi padre tomó una decisión que nadie entendió: fundó un sindicato dentro de su propia escuela. No uno blanco, de esos que se inventan para controlar y para buscar aplausos pagados poco disimulados. Uno real. Lo armó él mismo, convocó a sus propios “adversarios”, y volvió a intentar lo que había fracasado en su origen: compartir el poder con quienes, por estructura, estaban acostumbrados a no tenerlo. Era su forma de no rendirse del todo.
Yo, por supuesto, lo enfrenté. Le dije que estaba equivocado. Que crear un sindicato era un error estratégico. Que lo que ofrecía como derechos básicos terminaría siendo su ruina, no en dos años, pero sí algo más de diez. Lo hice desde una racionalidad contaminada por la economía que estudiaba y la época que vivía. Chile fue el primer país del mundo en ejecutar el experimento neoliberal, y eso nos contaminaba a todos. A mí, de los primeros. Porque, aunque era un opositor declarado a la dictadura, sus fundamentos ya se me habían filtrado. Le hablé como se le habla a un empresario desorientado. Nunca pensé que, en realidad, me estaba enfrentando a un hombre que todavía creía que el poder debía repartirse.
Poco después dejé Economía, aunque ella nunca me dejó del todo. Luego dejé Chile. Y poco antes de que mi padre muriera, también empecé a dejar a mis clientes corporativos. Yo no me inicié en la bolsa: mi acercamiento al capital vino por otro lado, con productos hechos de código y datos cuando nadie sabía lo que era perfilar personas por sus datos y comportamiento. Luego, me convertí en estratega de negocios, en intérprete del algoritmo. Pero casi un año antes de su muerte, todo empezó a perder sentido. No fue una epifanía, ni una vuelta a las raíces. Fue una pregunta incómoda: ¿podía construir algo que durara más que la vida útil del típico director corporativo que me contrataba como consultor?
En el camino me desvié. Hice un giro financiero. Me convertí, por un tiempo, en un operador de bolsa. Me justifiqué como tantos: libertad, adrenalina, foco. Pero justo antes de perderme, alguien —un desconocido— me dijo algo que no fue consejo ni coaching, fue una bofetada seca: “¿Con el talento y la pasión que tienes vas a seguir desperdiciando tu vida en esto?”. Un juicio generoso e injustificado, pero desde ese día, empecé a construir algo que no es un sindicato, pero que se le parece. Lo llamé Kempelen. No reparte volantes, pero escribe código. No organiza huelgas, pero sí redes. Es una organización de clase para negocios locales, hecha de datos, persistencia y diseño. Heredé pocas cosas de mi padre, pero suficientes: la obstinación y la capacidad de narrar. Él lo hacía con elocuencia y encanto. Yo, con código.
Y del sindicato —aunque los números terminaron dándome la razón—, él tenía razón en algo que no se puede calcular. Él tenía razón en los valores. Y la escuela subsistió.