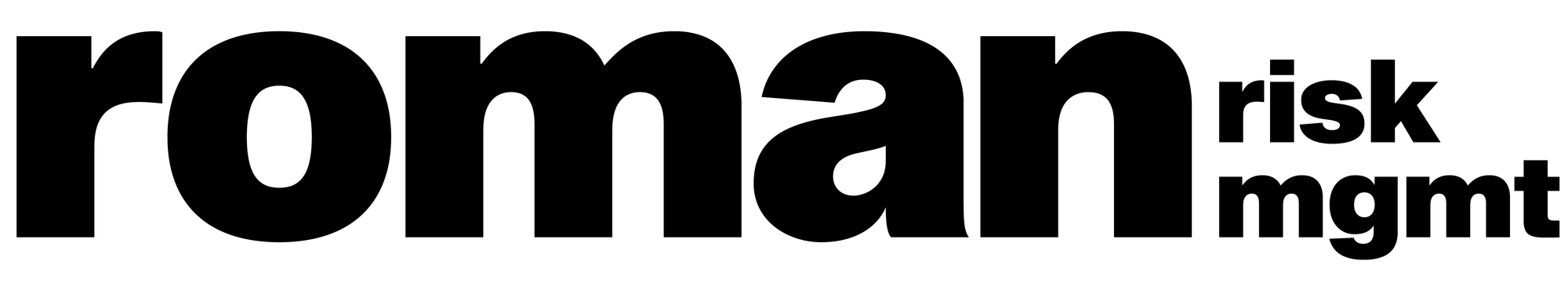Inútiles para gobernar, tarde para llorar

Hubo un tiempo en que ciertos hombres creyeron que el mundo estaba diseñado a su medida. No lo pensaron en voz alta, claro: sería de mal gusto. Pero actuaron como si el espacio, el lenguaje, las reglas y los premios fueran extensiones naturales de su existencia. Para ellos, la autoridad no era un trabajo: era un clima. Una estación del año. Algo que estaba ahí, lloviendo sobre su abrigo.
Hoy, algo en esa arquitectura invisible parece haberse torcido. Hay gestos que ya no funcionan. Palabras que caen en vacío. Mandatos que resbalan. Algunos hombres se adaptan con torpeza y otros con elegancia, pero una parte considerable mira alrededor con el desconcierto de quien no sabe si ha perdido un derecho o simplemente ha dejado de recibir deferencias automáticas.
No hay consenso sobre cuándo empezó esta pérdida de gravitación. Para algunos, fue en las universidades, en los foros feministas, en las redes sociales. Para otros, fue antes: una erosión lenta, casi imperceptible, como la del mobiliario antiguo en una casa demasiado grande. Lo cierto es que cuando la nostalgia se organiza como relato, la precisión histórica importa poco. No se recuerdan los hechos: se recuerdan las jerarquías que daban sentido.
Ese hombre, que hoy habla de pérdidas, no siempre sabe bien qué perdió. Pero sabe que algo —el eco, la certeza, la facilidad— ya no vuelve. No estamos aquí para juzgarlo. Ni para celebrarlo. Solo para observar lo que deja al pasar: esa incomodidad muda, esa torpeza melancólica, esa sensación de ser un protagonista olvidado de una obra que continúa sin consultarlo.
Y para eso no hacen falta manifiestos ni estudios sociológicos. Basta con mirar la industria cultural. Van reproduciendo no una denuncia, no hay celebración, sino que sólo registros, casi sin quererlo, el momento exacto en que el centro dejó de ser centro, y nadie, ni siquiera el propio hombre, supo explicarlo.
Eso es lo que vamos a rastrear: no un colapso. No un escándalo. No una épica. Solo una pérdida de peso. Una gravedad que empieza a fallar. Y el desconcierto de quien —por primera vez— se da cuenta.
The Last Picture Show
Cuando los hombres mandaban… en pueblos que ya no importaban
Dirigida por Peter Bogdanovich y basada en la novela de Larry McMurtry, The Last Picture Show, 1971, es una película en blanco y negro, pero no por estética: por melancolía. Transcurre en un pequeño pueblo de Texas a comienzos de los años cincuenta, donde las cosas parecen seguir igual solo porque nadie tiene energía suficiente para cambiarlas. El protagonista, Sonny Crawford (interpretado por Timothy Bottoms), es un adolescente que flota entre rutinas, silencios y un deseo de escapar que ni él mismo logra formular. A su alrededor, los hombres mayores —ex soldados, comerciantes, entrenadores de secundaria— ya no imponen respeto: apenas conservan el recuerdo de haberlo tenido.
Hay una escena en particular que resume todo: un funeral que no parece funeral. Un grupo de hombres en silencio, sin lágrimas, sin rabia, sin conversación. Solo con sombreros en la mano y miradas que no van a ningún lado. Ninguno dice lo que siente porque, en rigor, ninguno siente nada. Ya no hay autoridad que sostener ni emoción que justificar. Solo protocolo.
Ese es el punto: no estamos ante una masculinidad en disputa, sino ante una masculinidad hueca. Los hombres del pueblo siguen ocupando lugares de poder —la estación de servicio, la banca del bar, la dirección del colegio—, pero esas posiciones ya no significan nada. Son tronos sin reinos. Oficinas sin firma. Nadie se atreve a decirlo, pero todos lo intuyen: lo que antes era centro, ahora es decorado.
Y no se trata de una caída por denuncia ideológica. Aquí no hay feminismo que irrumpa ni jóvenes airados que desafíen la tradición. La pérdida de poder masculino no es confrontada: es ignorada. Como quien deja de consultar a un oráculo porque ya no acierta.
La tecnología no aparece como enemigo, sino como sustituto leve. El cine, último refugio colectivo del pueblo, se apaga sin escándalo. Nadie lo cierra: simplemente deja de tener sentido. Y con él, desaparece la última experiencia pública compartida. La televisión, que ya se insinúa como centro del ocio, no convoca. Aísla. Recluye a cada miembro de la comunidad en su casa, en su sillón, frente a una pantalla que no exige palabras ni liderazgo. Es el principio del fin para quienes construyeron su identidad sobre la idea de reunir, mandar, dirigir.
La erosión material es más silenciosa aún. Las rutas no traen progreso. Las tiendas no venden. La propiedad se desgasta. No hay herederos que quieran heredar. Los hombres no caen porque alguien los empuje: caen porque ya no tienen para qué levantarse. El patriarcado no colapsa por ideología, sino por fatiga. Por obsolescencia funcional. Por falta de clientela.
La película no dramatiza esa decadencia. La muestra. Con pudor, con respeto, incluso con cierta ternura. Pero no deja de ser clara. La autoridad masculina, en ese pueblo, ya no manda. Persiste como gesto, no como estructura. Como si alguien conservara el uniforme muchos años después de que cerrara la estación de trenes.
Lo trágico no es que esos hombres pierdan su lugar. Lo trágico es que lo pierden sin que nadie se lo quite.
Y ni siquiera ellos parecen notarlo del todo.
Blade Runner
El detective que dudaba de ser humano… pero exigía amor incondicional
Cuando Ridley Scott filmó Blade Runner, 1982, no sabía —o tal vez sí— que estaba rodando una elegía, no una epopeya. Basada libremente en una novela de Philip K. Dick, la película transcurre en un futuro donde la humanidad ha decidido tercerizar sus sueños, su fuerza de trabajo y, en última instancia, sus emociones. Rick Deckard (Harrison Ford) es un cazador de replicantes, androides biotecnológicos que, como todo lo que perfecciona al ser humano, terminan siendo más humanos que el original.
Deckard es un detective que no confía en nadie, ni siquiera en sí mismo. No sabe si la mujer que ama fue programada para amarlo. No sabe si su memoria es auténtica. No sabe —y este detalle no es menor— si él mismo es real. Pese a todo, exige amor, fidelidad, reconocimiento. Como quien solicita lealtad vitalicia en una tienda de objetos devueltos.
Hay una escena que lo encapsula todo: Deckard, borracho, derrotado, besando a Rachael, una replicante que apenas empieza a descubrir que sus recuerdos no son suyos. Él exige autenticidad emocional mientras duda de su propio ADN. La autoridad sentimental, física y ética del varón clásico ya no está en crisis: ya está en liquidación.
El problema para Deckard no son las mujeres. Ni los replicantes. Ni el futuro. El problema para Deckard —aunque nunca lo diga en voz alta— es que el mundo ya no necesita cazadores solitarios con gabardina. Necesita algoritmos, bases de datos, interfaces emocionales. Y para eso, un hombre cansado con la barba sin afeitar es tan útil como un fósil bien intencionado.
La tecnología, en Blade Runner, no enfrenta directamente al hombre: lo supera con cortesía. Los replicantes no odian a los humanos. Solo los imitan con más precisión. Más pasión. Más desesperación. El afecto, que durante siglos había sido una ventaja evolutiva, ahora se programa, se ensambla, se entrega en la primera actualización.
Deckard no teme a los replicantes. Teme a la planilla de Excel que dictamina quién es funcional y quién no. En un mundo donde el amor puede ser impreso, el varón clásico —el que balbucea sentimientos genuinos mientras limpia su revólver— es un lujo sentimental que ya no se justifica en el presupuesto.
La dimensión económica es todavía más brutal. El varón ya no es desplazado por una conspiración de minorías, ni por una revolución de género. Es desplazado por su propia obsolescencia: más costoso, menos eficiente, menos programable. En un sistema donde la eficiencia es la única moral, la autoridad masculina no es combatida: es archivada.
El héroe romántico de la modernidad tardía —ese que lloraba en los callejones lluviosos mientras prometía venganza o redención— ahora apenas consigue un pase temporal para seguir dudando de sí mismo en voz baja. Como una app que nadie descarga, pero que sigue apareciendo en el historial.
Blade Runner no denuncia el colapso del varón: lo muestra deslizándose, borracho, melancólico, semi-humano, hacia una zona donde ya nadie exige su heroísmo. Y donde el amor, esa última esperanza, puede ser programado con apenas dos líneas de código.
Quizá no era tan difícil ser amado.
Quizá sólo era necesario ser más barato.
The Wrestler
Fuerza, sudor, analgésicos vencidos y una tarjeta rechazada
The Wrestler, 2008, dirigida por Darren Aronofsky, es una película sobre la gloria, pero también —y sobre todo— sobre el mercado de carne envejecida que suele quedar después. Mickey Rourke interpreta a Randy "The Ram" Robinson, un luchador profesional que tuvo su momento en los ochenta y que ahora sobrevive a base de peleas locales, autógrafos borrosos y analgésicos de dudosa procedencia.
No hay épica en The Wrestler. No hay remontada, ni revancha moral. Hay sudor frío, respiración entrecortada y una tarjeta de débito rechazada en un supermercado de descuento. Randy aún cree que su cuerpo es un estandarte, pero ya solo es inventario vencido: músculos desgarrados, huesos astillados, memoria filtrándose entre las costillas.
Hay una escena que condensa toda la tragedia: Randy, después de una pelea brutal en un gimnasio que parece más una cámara de descompresión industrial que un ring, vende su cuerpo herido como souvenir. Se saca grapas de la frente, ofrece fotos sangrientas, firma camisetas sudadas. No pelea para ganar: pelea para ser recordado.
La masculinidad aquí no se expresa a través del dominio, ni del mando, ni siquiera del respeto. Se expresa a través del daño visible. El único afecto que el mundo le concede a Randy es el aplauso por su capacidad de resistir el dolor. Un dolor que ya no es símbolo de heroicidad, sino de mercancía. The Ram no quiere redención. Quiere dolor con aplausos. Y, si es posible, merchandising oficial.
La tecnología no le ofrece escape: hoy lo expondría. Si The Ram cayera ahora, sus derrotas, sus caídas, sus huesos crujidos no quedarían confinados al gimnasio ni a los circuitos locales. Se transformarían en videos que circulan, en clips que se comparten, en pequeñas cápsulas de humillación administrada. La intimidad del fracaso masculino, que durante generaciones se metabolizaba en silencio y vergüenza, se convertiría en contenido: en likes, en memes, en nostalgia audiovisual para consumo rápido.
El sufrimiento de The Ram no se dramatiza en clave romántica. Se registra en términos contables: cuántos minutos puede soportar en el ring, cuántos gramos de su propio cuerpo puede sacrificar para sostener la atención tres segundos más. El viejo hombre fuerte ya no es un protector ni un líder. Es un operador de entretenimiento de baja gama.
Desde el punto de vista económico, The Ram es un trabajador manual en su forma más cruda: cuerpo a destajo, salud hipotecada, afecto incondicional suspendido. No es desplazado por otro más joven o más hábil. Es desplazado por la lógica misma del mercado que alguna vez pareció aplaudirlo. Luchó por su lugar en el mundo y perdió contra el sistema de turnos del hospital público.
La masculinidad que alguna vez fue símbolo de fuerza y previsibilidad ahora es signo de precariedad. Ya no se mide en respeto, sino en resistencia. Ya no genera herencias, sino deudas médicas.
The Wrestler no denuncia esta mutación. No la celebra. Solo la observa: un hombre, un cuerpo, un último salto, un aplauso breve, y después… nada.
La caída ya no es épica. Es contable.
El salario de la nostalgia
La historia nunca anuncia su final. A lo sumo, acumula escenas menores, gestos deshilachados, decisiones que ya nadie registra. Cuando un orden se disuelve, no suele hacerlo con estruendo ni con lágrimas: apenas queda como un clima que ya no sostiene el peso de los viejos rituales. Así, sin épica ni manifiestos, comenzó a evaporarse también esa arquitectura invisible que durante siglos había sostenido al varón como medida discreta de todas las cosas.
No fue la irrupción del feminismo, ni la democratización del lenguaje, ni la viralidad de las redes. El deterioro venía de antes, sedimentado en cada herencia no disputada, en cada privilegio transmitido como si fuera biología, en cada gesto de autoridad que nadie se atrevía a interrogar. Era un subsidio cultural que confundía permanencia con derecho, y cuya cancelación llegó no como un acto de guerra, sino como un proceso de obsolescencia natural. Lo que sostenía el respeto automático no era la virtud, sino el presupuesto. Y cuando el presupuesto dejó de alcanzarle a la ficción, la ficción colapsó.
Hoy, los herederos inconscientes de ese antiguo orden repiten letanías de resistencia en cafés tibios y foros de segunda mano, ensayando explicaciones para un público que ya no los escucha con la reverencia automática que daban por descontada. Algunos aún se aventuran a predicar, entre silencios densos y miradas evasivas, sobre lo injusto que ha sido el feminismo, como si fueran emisarios de un equilibrio perdido que nadie más parece añorar. Otros, más cautos, creen ganar terreno al aclarar de antemano que "no son machistas", como quien muestra credenciales en una frontera que ya no existe. Ninguno parece advertir que su batalla no es contra un enemigo tangible, sino contra un mundo que simplemente ha dejado de pedirles permiso para seguir adelante. No combaten por la libertad, como se autoproclaman: combaten por la restauración de un eco. No buscan espacio para crear algo nuevo: exigen que les devuelvan la reverencia que alguna vez vieron ejercer —y que confundieron con mérito propio. Se presentan como gladiadores culturales, pero su gesta no pasa de ser una rabieta ante la indiferencia: no soportan el vértigo de no ser aplaudidos por existir.
Mientras discuten el lenguaje con gravedad impostada, mientras denuncian la supuesta feminización del mundo moderno, los verdaderos pilares de la desigualdad —los sueldos, las herencias, el acceso al tiempo libre, el control sobre la vida material— siguen administrándose con la misma eficiencia de siempre, apenas maquillados de inclusividad. La riqueza no cambió de manos. Cambió de discurso.
La ultraderecha no necesitó tomar el poder para cambiar el mapa: le bastó con mover el campo de batalla. Convirtió el espacio simbólico en el escenario principal y allí, entre pronombres, consignas emocionales y combates identitarios, arrastró a legiones de jóvenes de masculinidades frágiles que sueñan con restaurar un patriarcado de café y encuestas, sin otro sacrificio que el del tuit diario o el voto indignado en elecciones cada vez más performáticas que institucionales.
Del otro lado, muchas defensoras del feminismo —acaso agotadas, acaso seducidas por la inmediatez del espectáculo— entraron a la trampa. Abandonaron, al menos en parte, el terreno crudo de las condiciones materiales: los sueldos dispares, las dobles jornadas invisibles, los roles familiares distribuidos como obligaciones ancestrales. Y se volcaron a un frente donde el lenguaje inclusivo, la defensa de las identidades de géneros múltiples y hasta el sobrepeso convertido en acto político ocuparon la escena principal, desplazando el foco de la desigualdad real hacia la narrativa emocional. Incluso consignas surgidas de la legítima resistencia, como el "yo te creo hermana", terminaron en su versión más simplificada erosionando principios elementales del Estado de Derecho, como la presunción de inocencia.
Así, la batalla simbólica se consolidó como el escenario ideal: un campo de esgrima verbal donde cada palabra podía ser un estandarte, cada matiz un agravio, y cada corrección una supuesta victoria. Mientras unos corregían pronombres y otros recitaban agravios, los balances contables seguían fluyendo con la parsimonia de siempre, impermeables a los sobresaltos del lenguaje. El dinero no perdió sus dueños. Perdió sus testigos.
El joven antifeminista actual no es el hijo orgulloso de una dinastía heroica. Es el nieto incómodo de un relato que nunca entendió del todo, pero que recita de memoria. No lleva cicatrices de batallas fundacionales ni cargas de sangre derramada. Lleva likes, indignaciones pautadas, resentimientos breves que se apagan en el mismo hilo donde nacieron. Su nostalgia no es por el trabajo duro ni por el mando ganado a pulso: es por el aplauso automático, por la deferencia no discutida, por la centralidad garantizada.
Reclama tronos que nunca defendió. Se declara príncipe de reinos que ya no existen, si es que alguna vez existieron más allá del mobiliario moral heredado. No pide espacio para crear. Pide el retorno de una misa donde él era el altar por defecto. Y cuando no lo consigue, denuncia conspiraciones, feminismos totalitarios, culturas de la cancelación, sin advertir que el único fenómeno real es su lenta e inexorable irrelevancia.
El patriarcado simbólico —ese que alguna vez dispuso climas sin resistencia— no cayó bajo las pancartas ni bajo los manifiestos. Se desvaneció por inercia: porque dejó de ser funcional al sistema que alguna vez ayudó a justificar. La base económica que lo sostenía, sin embargo, sigue funcionando con una eficacia que ya no necesita intermediarios carismáticos: solo necesita números, títulos de propiedad, protocolos sin rostro.
Cuando el último de estos nostálgicos reclame su lugar perdido, no encontrará un tribunal ni una asamblea dispuesta a juzgar su causa. Encontrará apenas una cola de supermercado automatizado, una notificación de saldo insuficiente, una indiferencia administrativa que no odia ni castiga: simplemente administra.
La nostalgia, como todo capital mal administrado, también tiene fecha de vencimiento. Y cuando esa fecha llegue —cuando la épica autoimpuesta deje de conmover incluso a sus propios destinatarios—, no habrá escándalo ni duelo nacional. Solo un leve susurro de desajuste, una nota a pie de página en la contabilidad final.
Y para entonces, el único gesto que quedará será el de mirar alrededor, extrañando un mundo.