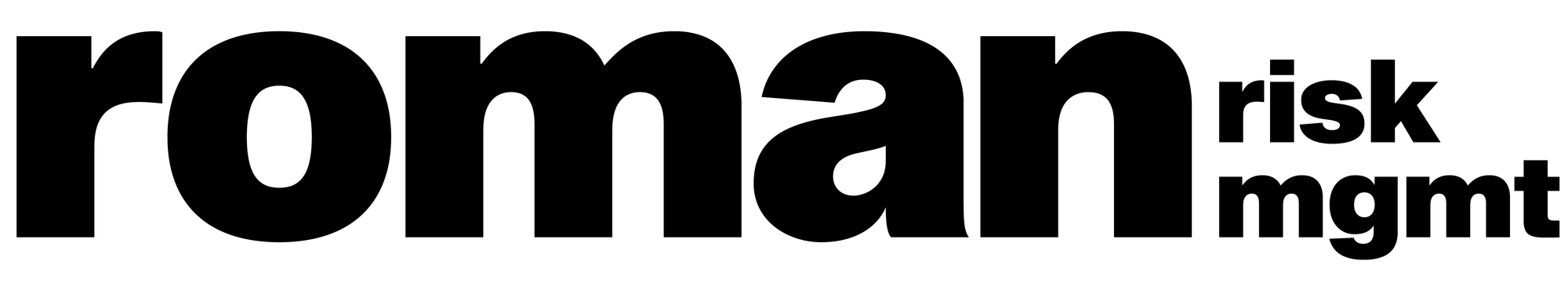La Glorieta y la Lucha de Clases

Cruzar la glorieta de Avenida de las Fuentes no es solo moverse de un lado a otro. Es una escena de lucha de clases representada en tiempo real. No hay semáforo que dicte el paso, solo un tope en el asfalto: una concesión técnica pensada para frenar la velocidad de los autos, no para conceder derechos a los peatones. Un respiro breve, casi un paréntesis en la dinámica de la ciudad, suficiente para que cada quien asuma su rol en la jerarquía del asfalto.
Los más pobres cruzan corriendo. No porque el tráfico sea letal, sino porque han aprendido que el derecho de paso es, en el mejor de los casos, un gesto de cortesía. Atraviesan la glorieta con la cabeza gacha, esquivando miradas, como si interrumpieran algo más importante que ellos. Saben que en la escala de prioridades urbanas su existencia es un estorbo, que el espacio les pertenece mientras no lo ocupen demasiado tiempo. Incluso en el tope, donde los autos están obligados a reducir la velocidad, su paso es torpe, apurado, como si la única forma de estar allí fuera desaparecer lo antes posible.
Otros, en cambio, cruzan distinto. No corren, pero tampoco avanzan con displicencia. Se mueven con la firmeza de quien ha decidido no ceder más de lo necesario. No es un desafío, es simplemente un ajuste de dignidad. Si un auto se acerca demasiado, no apuran el paso ni se apartan. Se detienen en seco, clavando los pies en el pavimento, sosteniendo la mirada del conductor, obligándolo a decidir si pisará el freno o confirmará con un golpe de acelerador que las calles también tienen dueños. No es que disfruten el enfrentamiento, pero saben que, si ceden, perderán más que el paso: perderán el derecho a ser vistos.
Pero no siempre son los autos de alta gama los que aceleran para amedrentar. Hay cuatro tipos de conductores que convierten cada cruce en una pequeña demostración de poder.
El primero es el pobre con auto, el que apenas puede costear un coche en condiciones precarias y lo sabe. No tiene el poder de los que mandan, pero sí la posibilidad de imponerle un susto a los que, como él, caminan. Para él, ver a otro pobre correr no es solo un desahogo: es un recordatorio de que aún hay alguien más abajo. Su claxon es su pequeño grito de autoridad. No puede pisar a los ricos, pero puede pisar el acelerador para recordar que no es un peatón más.
El segundo es el aspiracional, el que acaba de entrar en la clase media y se apresura a demostrarlo. Su auto es nuevo, como su fortuna, pero su seguridad personal está menos equipada que la de su coche. Maneja con la ansiedad de quien teme que lo confundan con lo que fue hasta hace poco. Lo aprendió de los que siempre miró desde abajo y ahora intenta imitarlos. Es el tipo que llega al restaurante y pide el vino más caro sin saber de vinos, que habla en altavoz sobre negocios que nunca cierran, que enfatiza las vocales en inglés cuando dice "premium". En el tráfico, toca el claxon con la misma desesperación con la que cancela las mensualidades de su coche antes de que le suban la tasa. No acelera por prisa, sino porque aprendió que el estatus se mide en la facilidad con la que se puede hacer a los demás apartarse del camino. Su bocina no es una advertencia, es una declaración.
El tercero es el rico empobrecido, el más resentido de todos. No el que siempre ha sido pobre, sino el que perdió algo que creía suyo por derecho. El que vio la riqueza de cerca y ahora se siente estafado por el destino. No acelera por prisa, sino por rencor. No quiere llegar más rápido, quiere recordar que todavía está por encima de alguien. Y si en su descenso encontró refugio en la espiritualidad de boutique, la autoayuda mercadotécnica y los mantras de la abundancia, peor. Se repite a sí mismo que todo es una prueba, que el universo lo está moldeando para algo más grande. Lo piensa mientras toca el claxon con furia. No es impaciencia, es una batalla personal contra la evidencia de que, a pesar de toda su energía positiva, sigue acayendo de clase.
El último, el de alta gama, nunca toca el claxon. No es necesario. No acelera para intimidar. No lo necesita. No mira a los peatones. No existen. Avanza con la serenidad de quien sabe que el mundo se apartará solo. Si un hombre se detiene frente a él, lo observa como si fuera un error del paisaje. Si por alguna razón baja la ventanilla, lo hace solo para murmurar en tono neutro: "¿En serio?". No hay furia ni urgencia, solo la certeza de que todo, tarde o temprano, le pertenece.
Y así, entre topes y pasos apresurados, entre miradas que desafían y miradas que piden permiso, la glorieta se convierte en un teatro de clases. Un escenario mínimo donde cada cruce revela las tensiones de una sociedad que se mide en pequeños gestos. Nadie lo diría al verla de lejos, pero el pavimento no es solo asfalto. Es una frontera. Es una disputa. Es la prueba diaria de que en este país hasta caminar tiene dueño.