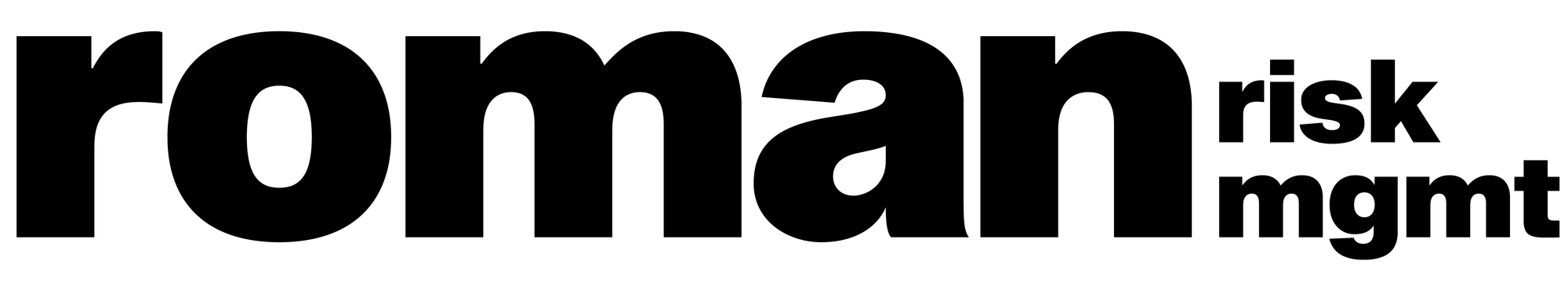Mad Men y Billions: La verdad incómoda sobre la meritocracia.

"Si trabajas duro, llegarás lejos" (O eso te dijeron en la escuela pública)
Las series tienen una cualidad incómoda: reflejan con brutal transparencia la sociedad de la que emergen, incluso cuando intentan disimularlo. Mad Men y Billions no son excepciones. En su aparente celebración del éxito, en su meticulosa construcción de personajes que encarnan la cumbre del capitalismo, las dos terminan confesando lo que el discurso público intenta ocultar: la meritocracia no existe.
Si el talento bastara, Don Draper seguiría llamándose Dick Whitman. Si el esfuerzo fuese el motor del éxito, Bobby Axelrod habría sido despedido en septiembre de 2001.
Y, sin embargo, ahí están. Uno vendiendo ideas que no existen. El otro, moviendo dinero que no es suyo. Ambos en la cima.
La insistencia con la que ciertas élites propagan la fe en la meritocracia no es inocente. Es una doctrina diseñada para tranquilizar a los que nunca accederán al poder, para convencerlos de que el sistema es justo, de que todo es cuestión de intentarlo un poco más, de que si aún no han ascendido es porque no han trabajado lo suficiente. Mientras tanto, los verdaderos ganadores del juego ni siquiera se molestan en participar de la farsa y entienden algo que nunca se menciona en los discursos motivacionales: no esperan que las reglas los favorezcan; las ajustan a su conveniencia.
El cine y la televisión pasó décadas fabricando relatos de ascenso social, exaltando la épica del hombre hecho a sí mismo, la nobleza del esfuerzo y la recompensa inevitable del sacrificio. Pero algo cambió. Ahora, cuando las grietas del sistema son demasiado evidentes y las reglas ya ni siquiera se respetan como simulacro, el espectáculo ha optado por una estrategia más honesta: contar la verdad.
Mad Men y Billions nos muestran lo que siempre estuvo detrás de la narrativa oficial: que el talento y el esfuerzo importan, sí, pero no son las variables que definen quién llega a la cima. Para eso hace falta algo más. El cinismo de entender el juego. La frialdad de saber jugarlo. Y, sobre todo, la falta de escrúpulos para ignorar las reglas cuando sea necesario.
El trabajo duro es importante. Como distracción.
Don Draper: El hombre que vendió el sueño americano
La publicidad nos ha enseñado que el éxito es la consecuencia natural del talento. Lo ha hecho con la misma insistencia con la que promete que un automóvil puede devolvernos la juventud o que un reloj puede proyectar solvencia y sofisticación. El mensaje es siempre el mismo: los productos correctos nos convierten en las personas correctas, y la persona correcta siempre asciende. Un eslogan efectivo, repetido lo suficiente, termina pareciendo una verdad irrefutable.
Don Draper entendió esto mejor que nadie.
Convertido en ícono de Madison Avenue, arquitecto de las campañas que enseñaron a los estadounidenses a desear lo que no necesitaban y a sentirse especiales por comprar lo mismo que los demás, su historia parece una prueba de que la creatividad y la ambición pueden transformar a un hombre en un símbolo. Pero si el éxito fuese realmente una consecuencia del mérito, si la estructura recompensara el esfuerzo con la misma naturalidad con la que castiga la incompetencia, ¿por qué Don Draper no se llamó nunca Dick Whitman?
Porque Don Draper no existe.
Antes del whisky en la mano y los trajes impecables, antes de los discursos perfectos y los jingles publicitarios que vendían felicidad en frascos de vidrio, Draper era Whitman: un niño pobre, sin apellido, sin conexiones, sin margen de error. En el mundo que lo rodeaba, la movilidad social era un concepto teórico, útil para discursos de graduación y artículos optimistas en revistas de negocios, pero irrelevante en la práctica. Para Whitman, la única alternativa a la irrelevancia no era trabajar más duro que los demás. Era dejar de ser él mismo.
La meritocracia es un relato que funciona bien en los libros de autoayuda y en las entrevistas de ejecutivos exitosos cuando recuerdan su ascenso como si hubiese sido el resultado inevitable de su talento. En la realidad, las estructuras premian a quienes ya pertenecen y toleran a quienes logran parecer que siempre estuvieron ahí. Whitman no habría llegado a ser socio de Sterling Cooper. Draper sí. Por eso robó su identidad. No para acceder a más oportunidades, sino para acceder a alguna.
Roger Sterling no tuvo que reinventarse. No tuvo que robarse un nombre ni construir un personaje. Hijo del fundador de Sterling Cooper, heredó la agencia y, con ella, el derecho automático a la cima. No necesitó talento, solo un apellido.
Se dice que el talento abre puertas, pero si eso fuera cierto, ¿por qué el esfuerzo necesitaría un disfraz?
Conviene detenerse en este punto. Porque si la historia de Draper fuese una anomalía, una excepción dentro de un sistema mayormente equitativo, podríamos reducir su engaño a un artificio menor, a una rareza sin implicaciones profundas. Pero no lo es. No se asciende sin entender el juego, sin saber que las reglas no existen para restringir, sino para ser reinterpretadas según la necesidad. Draper fue uno de los que lo comprendió. Lo que no entendió, o lo que entendió demasiado tarde, es que la reinvención constante no es sostenible. Que no se puede vender una identidad sin terminar convertido en el producto. Que, en algún momento, hasta el mejor publicista se queda sin relato.
Cuando alguien insiste demasiado en que el esfuerzo lo es todo, pregúntale de quién es hijo.
Bobby Axelrod: El hombre que no debió estar ahí

El ascenso social es un relato reconfortante. La épica del self-made man, del hombre que se abre camino desde la nada hasta la cima, es una de las fábulas más eficaces del capitalismo. Su belleza radica en la promesa de que el éxito no es un privilegio, sino una recompensa. La idea es simple: basta con trabajar más que los demás. Lo suficiente para que, tarde o temprano, las puertas del poder se abran.
Bobby Axelrod creyó en ese relato. O, al menos, lo suficiente como para intentarlo. Creció en Yonkers, en un barrio donde el dinero no era un instrumento de especulación, sino una urgencia cotidiana. No aprendió sobre mercados en un MBA, ni sobre estrategia en la sala de juntas de una multinacional. Su educación financiera comenzó en la precariedad. Observó a los que no podían fallar, a los que no tenían margen para un error.
El hipódromo fue su primera escuela. No miraba a los caballos, sino al dinero. ¿Quién apostaba? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Sabía que la carrera no se decidía en la pista, sino antes, en los movimientos invisibles que anunciaban lo que el resto no podía ver. Aprendió a leer el lenguaje oculto de los corredores de apuestas, de los dueños, de los entrenadores. Observó cómo un apostador reducía su monto en el último minuto, cómo otro se posicionaba en contra de su propio caballo, cómo un tercero modificaba la cuota sin levantar sospechas.
Ahí, en esos detalles, estaba el resultado antes de que la carrera comenzara.
¿No es así como funciona el mundo?
El 11 de septiembre de 2001, todos los socios de Axe Capital murieron en el World Trade Center. Axelrod no estaba en la oficina ese día. Sobrevivió. Iban a despedirlo. Terminó dueño de todo.
Chuck Rhoades, fiscal de Nueva York que lo persigue, no heredó un puesto, pero sí algo más valioso: una red de contactos que garantizaba que su carrera empezara mucho más arriba que la del resto. Su padre, un operador de las élites, no necesitó comprarle el título ni el cargo, solo asegurarse de que nunca tuviera que enfrentarse a las barreras que detienen a los demás.
Si la meritocracia fuera algo más que un recurso narrativo para los discursos de graduación, si el éxito fuera el resultado inevitable de la capacidad y el esfuerzo, ¿cuántos de los que murieron en aquella oficina eran menos brillantes que Axelrod?
Ese día, el destino jugó su parte. Pero el destino no basta. Hay que saber qué hacer con la oportunidad. Axelrod no dudó.
El dinero, como en el hipódromo, no se mueve solo. Se mueve con información. Y quien tiene la información, tiene la ventaja. Axelrod construyó su fortuna con esa premisa. Sabía que en Wall Street las reglas no se rompen porque sí: se rompen cuando el costo de cumplirlas es mayor que el de violarlas. Sabía que las normas no eran un límite, sino un instrumento. Se pueden usar para protegerse. Se pueden usar para destruir al adversario. Se pueden ignorar si hay alguien más dispuesto a asumir las consecuencias.
Es curioso cómo los relatos más nítidos de meritocracia suelen estar adosados al crimen. Axelrod lo comprendió mejor que nadie. No porque se considerara un delincuente, sino porque entendió que, en el nivel en el que él jugaba, la diferencia entre lo legal y lo ilegal era una cuestión de perspectiva.
La ley parece el único paisaje donde el talento y el empeño conducen a la cumbre. Pero Axelrod nunca fue tan ingenuo. No jugaba para ganar. Jugaba para asegurarse de que los demás perdieran. La diferencia no es menor.
El talento financiero es importante. Pero no es lo que define quién gana y quién pierde. Lo determinante es otra cosa: saber cuándo golpear y a quién.
La narrativa empresarial insiste en que el éxito es una cuestión de constancia, sacrificio y resiliencia. Pero Billions es más honesta: te muestra que la cima está reservada para los que entienden que jugar limpio es una opción, no una obligación.
Axelrod construyó su imperio con esa lógica. Sabía que la vida es una carrera, pero no gana el que corre más rápido. Gana el que entiende quién mueve las apuestas y cuándo hay que saltar.
Y él nunca miró atrás.
Porque, como bien sabemos, el éxito conlleva siempre una condena.
El arte de olvidar
Desde abajo, todos queremos ser Don Draper o Bobby Axelrod. No para cargar con sus dilemas ni para redimir sus culpas, sino para mover las piezas del tablero con su misma destreza. Queremos su olfato, su cinismo, su capacidad de reescribir las reglas sin despeinarse. Predicamos el esfuerzo con devoción, la disciplina con solemnidad, el sacrificio con algo parecido al orgullo. Y, si tenemos suerte, subimos al menos un escalón.
No hasta la cima, claro. Pero si tus padres lograron subir aunque fuera un peldaño, quedarse en el mismo sitio ya no es estabilidad: es un retroceso.
Y ahí comienza el verdadero talento: el arte de olvidar. Olvidamos los favores que nos empujaron, los atajos que tomamos, las veces que doblamos las reglas sin mirar atrás. Olvidamos que la escalera no era para todos. Olvidamos que si jugamos limpio, fue solo cuando no había otra opción. Y entonces, con gesto de decencia impostada, predicamos sobre mérito, como si lo hubiéramos inventado.
El cine solía alimentar esa fábula. Las series, al menos, han decidido contar la verdad. No sobre el talento, ni sobre el esfuerzo, sino sobre la coreografía que hace falta para parecer inocente cuando se llega demasiado lejos.
Y sí, me declaro culpable: yo también quise ser Draper. Yo también aplaudí a Axelrod. Yo también me tragué el cuento… hasta que aprendí a contarlo mejor.