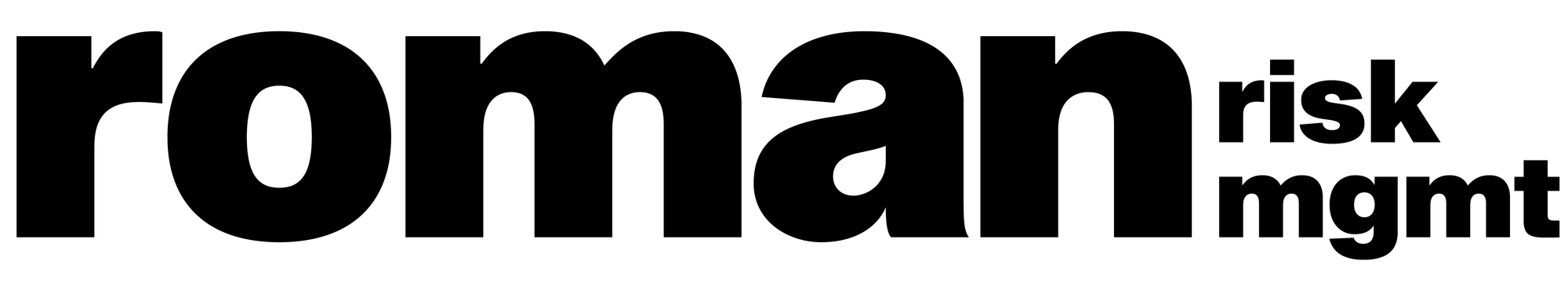Manual de anticipación para traidores funcionales

Frédéric Martel, en Cultura Mainstream, no se limita a clasificar la cultura entre alta, baja o popular. Lo que hace es mucho más incómodo: muestra cómo se fabrica. Describe, con la precisión de un insider, ese proceso industrial en el que las historias no nacen: se diseñan. Primero se lanza un tráiler —con sus planos de angustia medidos al segundo—, luego se negocia el casting, se define la tesis emocional del piloto, y más tarde se repite el mismo gesto —con variables mínimas— durante diez, veinte o treinta capítulos. No se trata de contar algo. Se trata de fijar una forma de sentirlo.
No es conspiración. Es método. Las ficciones globales que llamamos entretenimiento no son explosiones creativas: son dispositivos culturales. No imitan la realidad; la preparan. No predicen el futuro; lo moldean. Detrás de cada persecución, de cada confesión, de cada redención serializada, hay algo más denso que una trama: hay una pedagogía emocional diseñada para que no parezca enseñanza.
Por eso hay productos culturales que uno no ve para distraerse, sino para tomar nota. No enseñan nada, al menos no explícitamente. Pero dejan marcas. Funcionan como esos manuales de crisis que nadie lee en tiempos de calma, pero que —cuando algo tiembla— se buscan con urgencia en el fondo de un cajón.
No sabría decir por qué, pero hay relatos que reaparecen solos. No los elijo: regresan. Surgen sin aviso cuando el entorno empieza a tornarse plano, casi demasiado normal. No sé si es una compulsión menor, un residuo de oficio, o simple obstinación. Pero cada tanto reaparecen, sin haber sido convocados, como si esperaran algo que yo todavía no sé nombrar.
No estoy seguro de lo que busco al verlos, ni de lo que encuentro. A veces parecen apenas ruido; otras veces, resabios de viejas batallas. Siempre camuflan su gravedad bajo gestos exagerados: gritos, persecuciones, traiciones a escala doméstica. Una mujer desajustada que nunca termina de ser despedida. Un hombre que desobedece para llegar antes. Un grupo que actúa sin mapa porque sabe que el terreno cambia más rápido que cualquier orden. Tres relatos. Tres pulsos distintos. Pero hay algo en su repetición que ya no parece azar.
Quizá sea sólo eso: una vieja costumbre de mirar los bordes de las historias, donde lo que no encaja deja marcas. Quizá, en cada ficción que vuelve, hay menos una lección que una advertencia. Algo que no se dice, pero insiste. Algo que se insinúa en el tono, en el ritmo, en las decisiones que los personajes toman antes de que tengan sentido.
Tal vez sea sólo una superstición.
O tal vez no.
Manual para romper el manual
Cuando se estrenó 24, en noviembre de 2001, Estados Unidos todavía no había enterrado a sus muertos y el polvo de las Torres Gemelas aún seguía en el aire. Y sin embargo, Jack Bauer ya tenía licencia para violar todas las reglas. La serie nació con el siglo, pero su lógica venía cargada de urgencias viejas: si el enemigo podía activar una bomba nuclear en menos de veinticuatro horas, lo único que sobraba era el procedimiento. La idea era simple y brutal: un día entero contado en tiempo real, una amenaza por episodio, una vida que pende de un segundo. La adrenalina no era un recurso dramático; era el lenguaje. Y 24 anticipó todo lo que hizo legal o ilegalmente la administración Bush; la democracia podía esperar. La bomba, no.
Joel Surnow y Robert Cochran, sus creadores, entendieron algo que la política aún no procesaba: el héroe post-11S no podía pensar, dudar ni justificar. Tenía que actuar. Y tenía que hacerlo antes de que el sistema pudiera decirle cómo. Bauer no era un justiciero ni un patriota, aunque se disfrazara de ambos. Era un lector precoz de patrones, un detector de incoherencias, un intérprete de piezas sueltas que nadie más lograba encajar. Su don no era la violencia —que tenía de sobra—, sino la lectura estratégica del caos. En ese nuevo mapa sin coordenadas, la inteligencia no venía del algoritmo ni del satélite, sino del cuerpo: del ojo que detecta lo que no cuadra, del oído que escucha lo que nadie está diciendo. Jack Bauer no necesita permiso: necesita segundos.
Y sin embargo, eso que lo volvía indispensable también lo convertía en amenaza. Porque si Bauer acertaba antes de que llegara la orden, dejaba al sistema expuesto. Lo dejaba sin relato. Sin margen para simular control. Lo dejaba con el único registro incómodo de que, cuando todo falla, alguien debe actuar sin preguntar. Por eso lo castigan. No por error, sino por anticipación. Porque el acto que salva también desautoriza. Y eso, en política, es imperdonable.
Una madrugada cualquiera, Bauer interroga a un asesor del presidente. Está convencido de que encubre un atentado. No tiene pruebas. Tiene segundos. Lo encierra. Lo tortura; el submarino, la electricidad y todo lo que después se denominó legalmente como “tecnicas de interrogatorio mejoradas”. Le revienta un vaso sanguíneo del ojo. Le quiebra la voz. El tipo canta. La amenaza era real. Pero eso no importa. Lo que importa es que no había orden judicial. Que no fue consultado el protocolo. Que se saltaron cinco niveles de jerarquía. Y que la bomba no explotó no gracias al sistema, sino a quien lo desobedeció a tiempo.
Cada temporada fue un ensayo brutal sobre ese dilema: la ley no desaparece, pero estorba. La cadena de mando no se rompe, pero se salta. El procedimiento no se niega, pero se posterga. Y quien actúa antes del permiso es útil, pero desechable. Lo llaman cuando no hay más opciones. Y lo descartan apenas vuelve a funcionar la maquinaria.
Bauer no pide nada. Ni reconocimiento, ni comprensión. Apenas el margen para actuar antes de que el país se hunda en un comité. No tiene tiempo para la moral, ni vocación de héroe. Tiene algo más crudo: el presentimiento operativo de que si no lo hace él, nadie lo hará a tiempo. Y cuando finalmente lo hace —cuando evita la explosión, desactiva la célula, detiene el virus—, lo que recibe no es un aplauso. Es un expediente.
Porque en el fondo, el sistema no lo necesita. Lo tolera. Y solo mientras no haya otra alternativa que parezca más decorosa. Bauer no representa la ley. Representa el margen donde la ley se suspende sin que nadie lo diga. Y por eso, cuando todo termina, no queda medalla. Queda un cuerpo agotado, una orden tácita de desaparecer… y la certeza de que, cuando vuelva a sonar el teléfono, no será para pedirle permiso. Será para pedirle que lo haga otra vez. Sin dejar huellas. Y sin dejar de hacerlo.
El error no es matar al novio, sino dejar vivo al camarógrafo
A diferencia de otras series de operaciones especiales, Fauda no intenta justificar. Apenas muestra. Y en eso reside su brutalidad más precisa. Creada en 2015 por Lior Raz —quien también interpreta a Doron— y Avi Issacharoff, ambos ex miembros de unidades encubiertas del ejército israelí, la serie no simula distancia. No es una representación: es una prolongación estética del operativo. Cada temporada se organiza como si el enemigo cambiara de rostro, pero no de lógica. Cada personaje palestino tiene su historia, pero nunca su redención. El conflicto es la atmósfera, no el problema.
Doron, su protagonista, no responde a nadie. Ni al protocolo, ni al derecho internacional, ni al sentido común. No porque sea un psicópata, sino porque sabe que la única regla que realmente importa es que no quede nadie que pueda contradecir el informe. La orden que recibe es formal, pero la espera implícita es otra: ejecutar sin testigos. No falla por exceso de violencia, sino por omisión técnica. El problema —como siempre— no es el error. El problema es que el error quede grabado. Que Doron mate al novio equivocado en una boda es un daño colateral tolerable. Lo intolerable es que no mate también al camarógrafo. Porque cinco minutos después, el video ya circula, tiene subtítulos en inglés y música triste. Y eso, a diferencia del cuerpo, no se puede enterrar.
Fauda no busca explicar el conflicto. Lo estetiza. Lo vuelve táctil, vertiginoso, íntimo. Pero no lo interroga. Presenta a los agentes israelíes como hombres rotos, justificados por la violencia que los parió. Se mueven en calles estrechas, deciden en segundos, gritan más que piensan. El enemigo está por todas partes, incluso cuando no está. Y si aparece, es mejor disparar primero. Después se escribirá el reporte.
Doron no es un autómata. No actúa porque le gritan en el auricular. Actúa porque su cuerpo lo huele. Lleva dentro una gramática de la amenaza que ningún manual enseña. No es razonamiento: es reflejo. Un impulso forjado en cientos de operaciones que nadie recuerda, pero que todas enseñaron lo mismo: el sistema no necesita certezas, necesita velocidad. Y si algo sale mal, la culpa será del operativo que dudó, no del comandante que firmó.
Pero incluso Doron, el que anticipa sin mapas y reacciona antes que el informe, cruzó una línea que ningún operativo debería tocar. Se enamoró de una mujer palestina. Ella no lo delató. No lo traicionó. Lo cuidó. Lo advirtió. Lo protegió más que sus propios compañeros. Y terminó muerta. Suicidada. No por debilidad, sino porque el sistema que Doron representa no admite grietas emocionales. No castiga la traición. Castiga el intento de no cumplir el libreto. En Fauda, el problema no es el enemigo: es cualquier vínculo que recuerde que el enemigo también tiene nombre, rostro y voz.
Cada temporada ensaya una pedagogía de la excepción sin teoría. Y en ese ensayo sin tregua, lo que se revela no es una doctrina de defensa, sino un laboratorio narrativo de lo que vendría después. El ataque brutal de Hamas. La destrucción total de Gaza. 2023 no fue una excepción. Fue el episodio inevitable de una serie que ya lo había mostrado todo, salvo el costo moral de seguir ganando.
Doron lo sabe. Por eso siempre está enojado. Sabe que debía dejar a su mujer, porque ella lleva ya años que lo dejó sin dejarlo. Sabe que ya no quedan cartas limpias en la baraja. Sabe que se está gastando, misión tras misión, el crédito simbólico que le quedaba a Israel desde el Holocausto. Y que, cuando ese crédito se acabe, no habrá operativo capaz de detener lo que viene. Porque más allá de su cuerpo gordo y cansado, su piel detecta lo que viene y nadie quiere ver.
Fauda nunca prometió un final. Prometió continuidad. Cada misión que fracasa se convierte en entrenamiento para la próxima. Cada error, en contenido. Cada cuerpo, en metadato.
La guerra ya no necesita ganarse. Solo necesita ser filmada.
La bipolar que siempre tenía razón
Homeland se estrenó en 2011 en Showtime, como adaptación estadounidense de la serie israelí Hatufim. La desarrollaron Howard Gordon y Alex Gansa, con producción ejecutiva de Gideon Raff. Duró ocho temporadas y fue protagonizada por Claire Danes como Carrie Mathison: una agente de la CIA con diagnóstico bipolar, alto nivel de clearance y tolerancia institucional cero. La serie no tardó en instalar una tesis incómoda: el verdadero peligro para el sistema no es el enemigo que viene de afuera, sino la agente que lo ve venir desde adentro, sin que nadie se lo haya autorizado.
Desde el primer episodio, Homeland no juega a las sutilezas. Mientras todos aplauden el regreso del sargento Brody como héroe de guerra, Carrie Mathison ya sabe —no supone, no cree, sabe— que algo no encaja. No tiene pruebas. No tiene autorización. Tiene algo mucho peor: intuición.
Mientras la Casa Blanca exhibe a Brody como emblema de resistencia nacional, y mientras los analistas compiten por quién firma primero su ascenso a vicepresidente, Carrie se encierra en su apartamento, descose grabaciones, conecta gestos, sospecha de lo que nadie está dispuesto a mirar. En un mundo saturado de vigilancia, de bases de datos y algoritmos que garantizan una ilusión de certeza, ella representa la anomalía insoportable: el olfato. El margen de error que no obedece al Excel.
La tragedia —y la serie— empiezan ahí. No cuando Brody revela su traición. Sino cuando el sistema revela la suya: Carrie nunca fue descartada por errar, sino por acertar demasiado pronto. Porque en un organigrama, la verdad que no es autorizada es tratada como enfermedad.
La música de Homeland ya lo advertía. No era Thelonious Monk frente al estándar. No era una disputa entre un jazz caótico y otro amistoso. Era disonancia: acordes menores filtrados por máquinas, una vibración seca que no liberaba tensión, la rumiaba. Cada apertura, cada cierre, era un recordatorio de que, en este mundo, la información pesa menos que el encuadre. En Homeland, no gana el que ve primero. Gana el que aprende a esperar sentado.
Saul Berenson, su mentor, lo sabe. La quiere, la protege, la traiciona. No por maldad. Por procedimiento. Porque un sistema puede amar a su mejor operativa... siempre que no obligue a reescribir el manual. Cuando Carrie salta sin paracaídas —obsesionada, errática, insoportable—, Saul no la desacredita por inútil. La desacredita para proteger el teatro general.
Y sin embargo, lo más imperdonable no fue su insistencia, ni su inestabilidad. Fue enamorarse del enemigo. Brody era su obsesión profesional, su caso clínico, su amenaza calculada. Pero también fue su único refugio emocional. En medio del caos, Carrie bajó la guardia. Lo amó. Lo quiso salvar. Lo quiso entender. Y eso —más que cualquier diagnóstico, más que cualquier desobediencia— fue lo que el sistema no le perdonó. No la castigaron por equivocarse. La castigaron por sentir algo verdadero antes de que la operación estuviera cerrada.
Carrie no falla en el diagnóstico. Falla en el ritmo. No puede dejar que el proceso lo madure. No sabe esperar el atentado. No sabe sentarse a ver cómo la mentira se solidifica para luego corregirla elegantemente en comité. La diferencia entre una loca y una profeta es que la profeta aprende a callarse hasta que hay suficientes cadáveres.
En Homeland, el problema nunca fue Brody. El problema fue Carrie. Fue su impaciencia estructural. Su incapacidad para fingir cordura a tiempo. Su decisión instintiva de saltarse el calendario de revelaciones aprobado. Carrie no fallaba en sus predicciones. Fallaba en la cortesía.
Y en una burocracia, eso se paga más caro que el error. Porque el sistema puede absorber el fallo, pero no la profecía precoz. La puede archivar, silenciar, medicar, pero no reescribir.
Carrie no fue castigada por estar equivocada.
Fue castigada por no esperar el momento correcto para tener razón.
Ver antes no es un don. Es una condena operativa
Nunca supe en qué momento exacto se cristalizó como intuición. Recuerdo mis comienzos como consultor, rodeado de colegas roídos por el miedo y los complejos sociales, apenas disimulados con trajes de buen corte. Yo empezaba a detectar lo que no encajaba. Me decían que no estaba en el “estado de ánimo correcto”. El resultado siempre era el mismo: proyectos cancelados y sonrisas diplomáticas de despedida.
Más tarde, sin reconocerme la “habilidad”, me llamaban cuando todo estaba por estallar. Cuando el cliente ya hablaba en pasado. Cuando el fracaso necesitaba una firma externa. Quizás nunca fue solo intuición. Quizás siempre fue otra cosa: un reflejo sucio que se activa cuando el discurso suena demasiado armónico, cuando los gestos duran un segundo más de lo necesario, cuando los informes parecen preparados para unas exequias.
Aprendí a postergar la acción unos segundos más de lo necesario. A concederle al sistema la cortesía de equivocarse primero, como si eso amortiguara el golpe. Pero no hay cortesía que salve a quien ve antes.
Detesto a las burocracias. Las de verdad. Las que presentan bien y piensan poco. En mi caso, los burócratas son corporativos. Especialistas en frases que suenan bien en comités, en “estrategias” que no afectan a nadie, en simulaciones de productividad con fondo beige. Su dialecto es el buzzword: esa neolengua de cartón piedra que no comunica, apenas protege. Odio su precisión en la nada, su habilidad para decir “nos alineamos” cuando en realidad quieren decir “no vamos a hacer nada que nos comprometa”.
Pero sé que los necesito. No como aliados ideológicos. Como red. Porque si quiero mover algo en serio, necesito un soporte —aunque esté hecho de directores con MBA que solo saben hablar en condicional.
Desde la actualización forzada de Kempelen, entendí que el manual había caducado. El código fue apenas una respuesta provisional. La verdadera acción comenzó cuando me tocó salir. Reclutar. Ensuciarme los zapatos, otra vez. Reconstruir arquitectura desde la calle, mientras varios “consejeros” me recomendaban esperar las “condiciones ideales”. Mi cuerpo —también gordo, pero no cansado— sabe que el camino está ahí, en el terreno. Siempre estuvo ahí.
Y ahí fue cuando los espejos dejaron de ser metáforas. Uno, que actúa sin permiso porque sabe que los procedimientos llegan tarde. Otro, que ejecuta sabiendo que el crédito moral de su Estado ya está vencido y nadie lo admite. La otra, que ve demasiado pronto y es castigada por no esperar que la verdad sea aceptable. No son modelos. Son advertencias.
Hace meses intuí el camino, pero dejé que el humo me distrajera. Hace semanas que sé, con una claridad que incomoda, lo que debo dejar atrás —aunque duela— y lo que debo, y quiero, construir, aunque probablemente nadie lo entienda, y quizás apenas una lo comparta. No estoy aquí porque crea que puedo ganar. Estoy aquí porque sé que no moverme sería el único error imperdonable.
No hay épica en avanzar. Hay urgencia.
Y, a veces, eso basta.