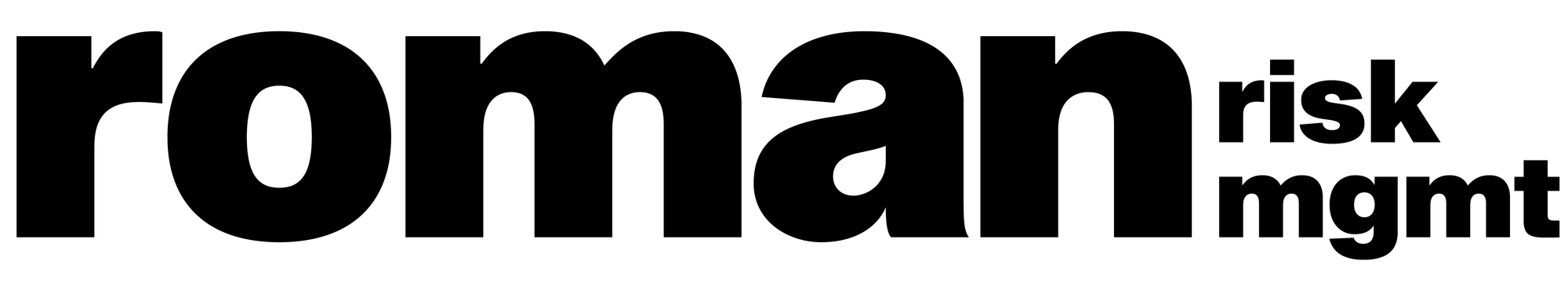Mientras ustedes postean; la mano que mueve el feed.

La trilogía Matrix, estrenada entre fines del siglo pasado y comienzos de este, dirigida por las hermanas Wachowski —en ese entonces, dos hermanos, porque en estas décadas los cambios se aceleraron, también los de género— nos proponía una distopía elegante: un mundo donde los cuerpos están dormidos, las mentes sueñan, y lo real es apenas un software que nadie cuestiona. Lo que parecía ciencia ficción resultó ser, en retrospectiva, una documentación bastante precisa de los años que vinieron después.
Lo notable no era la rebelión. Era la eficiencia. En Matrix, los humanos no eran oprimidos por un sistema, eran útiles para él. No simbólicamente: físicamente. Conectados a tubos, servían como fuente energética mientras sus cerebros experimentaban una realidad diseñada para mantenerlos tranquilos. No hacía falta represión. Bastaba con el simulacro.
Y ahí estaba el gesto más sutil de la película: mostrar que la mayoría conectada no solo está dormida, es también el hardware del sistema. Soñando, sin saber, hacen funcionar la maquinaria. Literalmente, la Matrix los ordeña. Con afecto, si se quiere.
El héroe, en realidad, no era Neo, interpretado por un joven y aún apuesto Keanu Reeves. Era el sistema. Y su estrategia era impecable: no ofrecía verdad, ofrecía sentido. Cada sujeto tenía su historia, su propósito, su narrativa emocional mínimamente verosímil. No hacía falta que fuera cierta. Solo que funcionara.
Por eso, más que una saga de ciencia ficción, Matrix terminó siendo un plano detallado de la arquitectura contemporánea: una red que extrae energía mientras entrega relato. Una simulación donde todo tiene lógica interna, aunque nada sea verdadero. Y donde —detalle importante— nadie quiere salir. Porque una ilusión eficiente no necesita justificación: necesita continuidad.
Veinte años después, ya no hace falta explicar la alegoría. Basta con abrir el teléfono.
El concierto como escena simbólica
Veinte y algo años después, quizás la mejor muestra de cómo funcionaba esa Matrix ya no está en una distopía de ciencia ficción, sino en algo más mundano: los conciertos. Porque si existe un lugar donde todo parece ocurrir en tiempo real, pero casi nada sucede sin intermediación, es ahí. La multitud canta, salta, graba. El espectáculo se presenta, pero rara vez se mira directamente. La experiencia ya no se vive: se registra.
Y aunque el Manual de Autoayuda insista en que hay que vivir el momento, lo cierto es que el momento se pospone. No se valida cuando ocurre, sino cuando se publica. El instante adquiere sentido solo después de haber sido editado, subtitulado, compartido. Y entonces, aparece la constatación: el encuadre que creías único ya existe. Fue producido muchas veces. Con mejor pulso, mejor lente, mejor acceso al escenario. La decepción no está en haber vivido poco, sino en comprobar que tu mirada es intercambiable.
No fuiste al concierto a vivirlo. Fuiste a grabar tu versión de lo que todos estaban grabando. La cámara del teléfono se convirtió en la garantía de una presencia que ya no se sostiene sin prueba. No importa lo que viste, sino lo que pudiste capturar. Y lo que capturaste —como todos— fue un fragmento vertical, contenido entre los límites de la pantalla. Porque hoy, la realidad se recibe en proporción 9:16. Todo lo que no cabe en ese formato queda fuera de la experiencia.
Lo que no entra en el encuadre, no se comparte. Y lo que no se comparte, no existe. Así se impone una nueva lógica de lo visible: no aquella que revela, sino la que confirma. No se trata de encontrar una mirada singular, sino de reproducir la misma coreografía con otra mano.
Lo inquietante no es que millones filmen. Es que lo hagan igual, convencidos de que están haciendo algo distinto, cuando en realidad son simples cuerpos entregando su energía, como baterías, su propia energía a las redes, como en Matrix.
El marco: Lakoff, las metáforas y la pantalla vertical
George Lakoff, lingüista de Berkeley y especialista en metáforas, planteó algo que a primera vista suena simple: que no pensamos como creemos que pensamos. Que las palabras no solo expresan ideas, sino que las moldean. Y que las metáforas no adornan el lenguaje: lo organizan.
Durante años estudió cómo hablamos de la vida como un camino, de las ideas como objetos, de los argumentos como batallas. Pero quizás la metáfora más dominante hoy no está hecha de palabras. Está hecha de interfaz. La vida ya no se cuenta como una historia: se desliza como un feed.
Ese formato que parecía práctico —vertical, rápido, intuitivo— terminó convirtiéndose en marco. Un marco literal, primero. Mental, después. El rectángulo 9:16 no solo encuadra la imagen. Encierra la percepción. Lo que no entra en esa proporción parece menos real. Lo que no se ajusta al marco, desaparece.
Y así, lo que era gesto tecnológico se volvió forma simbólica. Ya no vemos la realidad: vemos lo que cabe. El encuadre no representa: condiciona. La metáfora madre no es un concepto. Es una pantalla.
Salmon: contar o no existir
Quien quizás mejor haya descifrado el funcionamiento simbólico de la vida contemporánea fue Christian Salmon. En su libro Storytelling, publicado cuando todavía hablábamos de “narrativas” con timidez y sin hashtags, explicó algo incómodo y brillante: que el relato dejó de ser un vehículo para comunicar y pasó a ser una tecnología de poder. No se informa, se cuenta. No se gobierna, se narra. No se persuade, se serializa.
Ya no hay hechos, hay secuencias. No hay posiciones, hay personajes. No hay política, hay trama.
Y en esa lógica, no es lo mismo una adolescente precaria de un barrio periférico que una influencer profesional. Aunque ambas hablen a cámara desde una pieza mal iluminada, aunque ambas parezcan espontáneas, aunque ambas digan que “esto no es publicidad”, el abismo es técnico. Y económico. Una tiene solo un iPhone, la última versión pagada en cuotas. La otra, una estructura de relato.
Pero la verdadera figura del nuevo storytelling no es la influencer. Es el político. El que entendió que un hilo narrativo bien producido tiene más efecto que un programa de gobierno. El que construye enemigos, giros, suspenso y épica —no para persuadir, sino para mantener la atención.
Porque el poder ya no necesita imponer una verdad. Le basta con contar algo verosímil dentro del marco. Algo que se pueda seguir, que se pueda compartir, que tenga ritmo y cierre. No se trata de tener razón, sino de tener continuidad. La coherencia se volvió secundaria. La historia, imprescindible. El relato —y solo eso—, un relato.
Y en este paisaje narrativo, no existir es no ser contado. No tener historia es ser invisible. El silencio ya no es marginalidad: es inexistencia. En ese sentido, el storytelling no es un lujo. Es un requisito. La identidad no se busca: se redacta.
Lipovetsky: el olvido como política de ritmo
Gilles Lipovetsky fue uno de los primeros en advertir que la lógica de la moda no se había quedado en las vitrinas, ni en las pasarelas, ni en las revistas. Había escapado. Había contaminado. Y lo había hecho en silencio, sin escándalo, con eficacia. El imperio de lo efímero, su obra más citada —y menos leída—, no hablaba de ropa. Hablaba de tiempo. Y de velocidad. Y de cómo el deseo, una vez atrapado en ciclos de renovación constante, termina por disolverse en novedades sin espesor.
Lo que en los años ochenta era un diagnóstico sobre el consumo, hoy parece un manual de supervivencia simbólica. Porque ya no se trata solo de tener una historia: hay que renovarla cada semana. Con suerte. El storytelling se volvió series. Las series se volvieron temporadas. Y las temporadas, reels. El relato ahora viene con fecha de vencimiento. La identidad también.
Por eso, lo que no se actualiza se desvanece. Y lo que no circula, se pierde. No hay necesidad de censurar lo incómodo: basta con olvidarlo. El feed no prohíbe. Simplemente reemplaza. Y en ese movimiento constante, la memoria se convierte en una carga. No sirve recordar. Sirve aparecer.
Para muchos centennials, Katy Perry suena a una cantante de los setenta. Más cuando aún solo tiene dos buenas. Las canciones duran una semana. Las causas, dos. Las polémicas, un fin de semana largo. Las promesas, un algoritmo. No es que nadie tenga memoria: es que la estructura está diseñada para que no haga falta.
Y así, la cultura se convierte en una secuencia de simulacros sucesivos que ocupan el lugar del sentido sin necesidad de tenerlo. Cada nuevo relato no tapa al anterior: lo licua. Lo convierte en ruido. En contexto. En fondo de pantalla.
Sherezade, Kate Moss y la identidad como estrategia
En Storytelling, Christian Salmon recurre a un personaje que no pertenece a la política, ni al marketing, ni al cine, pero que resume mejor que nadie la lógica actual del poder narrativo: Sherezade. Su estrategia es simple, desesperada y perfecta. No convence. No redime. No vence. Solo cuenta. Y al contar, sobrevive. Si la historia se detiene, la matan. Así de literal.
Lo notable es que esa figura literaria —una mujer sin belleza excepcional, sin poder, sin ejército— se convierte en el modelo simbólico de una era en la que la única forma de seguir existiendo es no dejar de hablar. No hay identidad estable, solo continuidad narrativa. El relato como oxígeno.
Años más tarde, en Kate Moss Machine, Salmon afina aún más esa idea. Elige a una figura que, en principio, parecería no tener nada que ver con Sherezade: una modelo. Pero no cualquier modelo. Kate Moss no encajaba en los cánones físicos del momento. No era exuberante, no era altísima, no era “la más”. Pero era otra cosa: una superficie mutante sobre la que se proyectaban todas las modas. Su cuerpo no imponía estilo, absorbía relatos. Se dejaba narrar. O mejor: se convertía en relato.
John Galliano, que la vistió más de una vez, la lazó a la pasarela y le pidió que corriera como “una Lolita perseguida por los lobos”, una frase imposible de olvidar. Es una imagen perturbadora, pero también exacta. Porque no habla solo de sensualidad. Habla de peligro. De vulnerabilidad convertida en estrategia. De alguien que sobrevive siendo deseada, consumida, protegida y sacrificada, todo al mismo tiempo. Galliano, sintetizando a Nabokov pero a la inversa, convierte a la literatura en deseo.
Kate Moss no construyó una marca: construyó una secuencia. No tuvo una identidad sólida: tuvo muchas versiones. Ninguna definitiva, todas funcionales. Y así, sin decir demasiado, sin actuar, sin explicarse, logró algo más difícil que sobresalir: seguir estando.
La coherencia, como ya vimos, dejó de ser un valor. La metamorfosis es el nuevo código genético de la cultura. Y la supervivencia, una coreografía de relatos encadenados. Si hay algo que une a Kate Moss con Sherezade, es que ninguna pidió ser entendida. Solo necesitaban no desaparecer.
Una mente “despierta”
Volviendo a Matrix, toda narrativa necesita una tensión. Un héroe y su antagonista. Un redentor y un traidor. Un iluminado que despierta a los dormidos, y alguien que prefiere que sigan soñando. En esa estructura aparece Cypher: no es el peor villano, pero tampoco el ingenuo. Conoce el sistema, lo detesta, y sin embargo pacta con él. No pide justicia, pide comodidad. Y a cambio de un corte de carne y una copa de vino —falsos, pero convincentes—, entrega todo lo que sabe.
No hace falta describir a Neo. Todo el mundo lo conoce, o cree conocerlo. Lo que esperas —a esta altura del texto— es que me disfrace de traje oscuro y cuente cómo escapé del simulacro y lideré la rebelión. Cómo tomé la pastilla roja, desperté, y ahora vengo a mostrar los planos ocultos del sistema.
Pero no. Fui el perfecto Cypher.
Mi vida —que podría verse como un plano secuencia, una tragicomedia o un melodrama barato, según el soundtrack que la acompañe— me hizo tropezar, por accidente, con los libros que ya cité. Y por azar o insistencia, también conocí a todos sus autores. No solo leí los manuales: escuché a quienes los escribieron. Entendí sus argumentos. Vi cómo estaba construida la máquina. Vi la estructura. Y el código.
Y en lugar de usar ese conocimiento para desmontarla, decidí recorrerla por dentro.
Ellos escribieron crítica. Yo la convertí en método. En manual de acción. Donde otros vieron distopía, vi plano regulador. Donde algunos denunciaban espejismos, identifiqué interfaces. No traicioné a sus autores. Traicioné su propósito.
Y ahí está la diferencia. Cypher pidió volver, pero con una condición: olvidar. Yo tomé la decisión contraria. No pedí que me borraran la memoria. Pedí que me dejaran usarla. Usé el sistema sabiendo que lo era. Me moví con plena conciencia de que todo era relato, puesta en escena, encuadre.
Durante más de veinte años hice lo que muchos ni siquiera se atreven a admitir: usé esa arquitectura simbólica para construir mis propios personajes. No era uno: eran varios. Y cada uno respondía a una necesidad táctica. Un día, un intelectual del marketing casual —pero lejos de una caricatura “hipster latinoamericano”—; al siguiente, un consultor estratégico con trajes perfectos, relojes analógicos de precio, y una SUV nórdica. Yo necesitaba personajes para encajar, y también para encarnar. Mientras otros buscaban autenticidad, yo diseñaba ficciones funcionales. Inventaba marcas, identidades, estrategias y hasta software para quienes se creen únicos y especiales: mis clientes de marketing y consultoría. Ellos tuvieron su producto y su servicio, pero también su personaje.Y también su "financiero".
Muchos siguen pensando que Trump está loco. No entienden que, a los ochenta años, solo sobrevive porque cada día produce un nuevo relato, amplificado por millones de pantallas. Por mi parte, ya no interpreto a ninguno de esos personajes. Me los saqué de encima como quien se deshace de un traje que ya cumplió su función. No porque me arrepienta —ni por un segundo—, sino porque entré en otra etapa. Estoy en retiro de escena, sí, pero solo para diseñar la infraestructura del próximo relato. Mientras viven del feed, yo trabajo en otra plataforma, diseño y ejecuto la ingeniería, el código. No para escapar del sistema, sino para reescribirlo desde dentro.