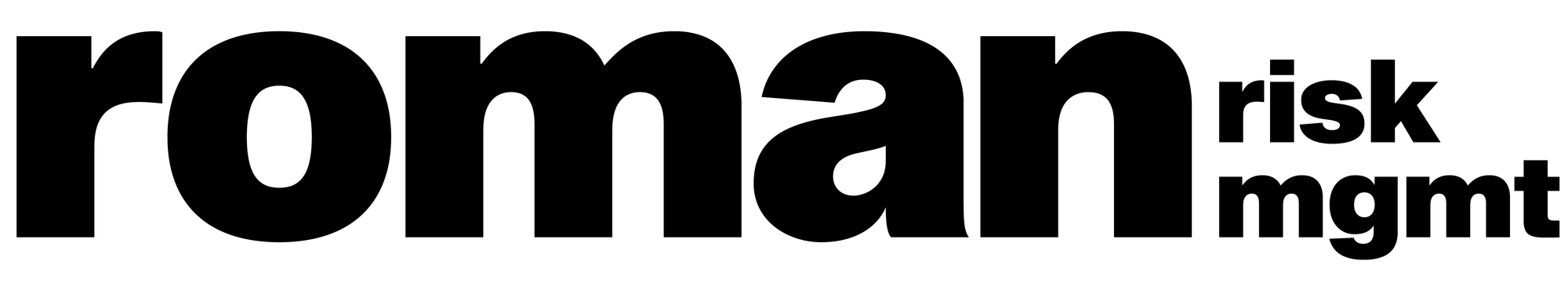No Hay Tiempo Para Morir: Una Reflexión Personal

Lo que he aprendido de la muerte (sin morirme aún)
Soy una máquina de contar historias. Mi historia y la historia que quiero construir. Y como toda máquina, si se detiene, deja de serlo.
Durante días, semanas, meses, me dejé arrastrar por distracciones que, en su defensa, parecían respetables: el dolor—algunos mentales y familiares, viejos conocidos; otros físicos, más recientes y menos interesantes—, la fatiga y esa absurda tentación de reflexionar demasiado sobre el “yo”. Un error. No porque sentir sea un problema, sino porque, en mi caso, nunca ha resultado particularmente útil.
Las emociones existen, claro. Algunas son funcionales. Otras son como esas apps que vienen preinstaladas y nadie sabe para qué sirven.
Ahora, como casi siempre, solo puedo manejar las que mantienen en pie la máquina, las que enganchan a los demás, las que hacen avanzar la historia. Las otras… bueno, nunca sé muy bien qué hacer con ellas. No por falta de esfuerzo, al contrario: les dedico tiempo, energía y una dosis poco saludable de frustración, pero el resultado es siempre el mismo—una oscilación torpe entre la confusión y la parálisis. Un espectáculo que, francamente, no recomendaría.
Algunos encuentran sentido en detenerse, en darle espacio a la fragilidad, en explorar lo que sienten. Cada vez que lo intento—generalmente por una pérdida—el resultado es predecible: un período de introspección sin conclusiones útiles, una cantidad innecesaria de autocompasión y la incómoda sensación de interpretar un personaje que no soy. Aun así, tengo una extraordinaria suerte: un pequeño grupo de personas me quiere, pese a mi absoluta torpeza emocional. Y aunque jamás ganaré un premio a la sensibilidad, al menos intento que los estragos sean manejables.
La muerte empuja a muchos a buscar refugio, a fantasear con una vida serena. A mí solo me recuerda que no tengo tiempo. No solo la muerte en abstracto, sino la de gente joven, de historias truncas. Y de esas, ya he visto demasiadas.
Y ahí está la gran pregunta: si el tiempo es lo único que no se recupera, ¿en qué lo voy a invertir? Si me paralizo, mi historia muere. Y si mi historia muere, la historia que quiero construir desaparece con ella.
La máquina debe seguir en marcha.
Quizás por eso mi interpretación del liderazgo es poco ortodoxa y está a años luz de los manuales de gestión de los innumerables MBA —caros y baratos— que pueblan el mundo de los negocios y la política. Para mí, no es un don, ni un talento, ni una carga. Es urgencia.
He visto la muerte pasar de cerca más veces de las que me gustaría admitir: aviones que no debían aterrizar, balas que tomaron otra ruta, accidentes que parecían llevar mi nombre en la dedicatoria. Si sigo aquí, es por pura fortuna. O, si hay algo más ahí arriba, por su inconfundible sentido del humor.
No necesito que nadie me explique lo frágil que es el tiempo. Lo he aprendido en tiempo real. Y por eso no espero.
Dicen que el liderazgo es solitario, como si fuera un problema a resolver. No lo es. Para algunos, liderar es estar rodeado de gente, construir consensos, administrar sensibilidades. Para mí, es moverse. Y moverse, inevitablemente, significa dejar a otros atrás. No es una tragedia ni una revelación. Es simple aritmética. Si esperara a que todos sintieran la misma urgencia, seguiríamos en la línea de partida, debatiendo la mejor manera de avanzar sin mover un solo pie.
El liderazgo no es una cuestión de carisma o diplomacia, es de velocidad. Y la velocidad genera fricción. Cuando miro atrás, a veces hay alguien ahí. Muchas veces, no. Pero detenerme no es una opción que tenga disponible.
El tiempo es un lujo que no tengo. Nunca lo tuve.
Para algunos, la muerte es una tragedia. Para otros, una excusa sofisticada para tomarse la vida con más calma, redescubrirse, buscar un equilibrio, detenerse a contemplar el paisaje. Curiosa estrategia, aunque sospecho que no funciona tan bien como la venden. He visto suficientes finales abruptos como para saber que la muerte no avisa ni negocia. Cuando llega, llega. Sin margen para una última gran reflexión ni para la fantasía de que siempre habrá un mañana disponible para corregir la indecisión de hoy.
La historia no espera. O la escribes o la ves pasar. Si la máquina se detiene, mi historia muere con ella.
Y yo no tengo intención de morirme. Al menos, no todavía. Sería un desperdicio, considerando el esfuerzo que me ha costado llegar hasta aquí—y, más importante aún, el esfuerzo de quienes han tenido la paciencia de tolerarme por años o al menos por algunas semanas. Si me muero, lo mínimo que puedo hacer es retribuir antes.