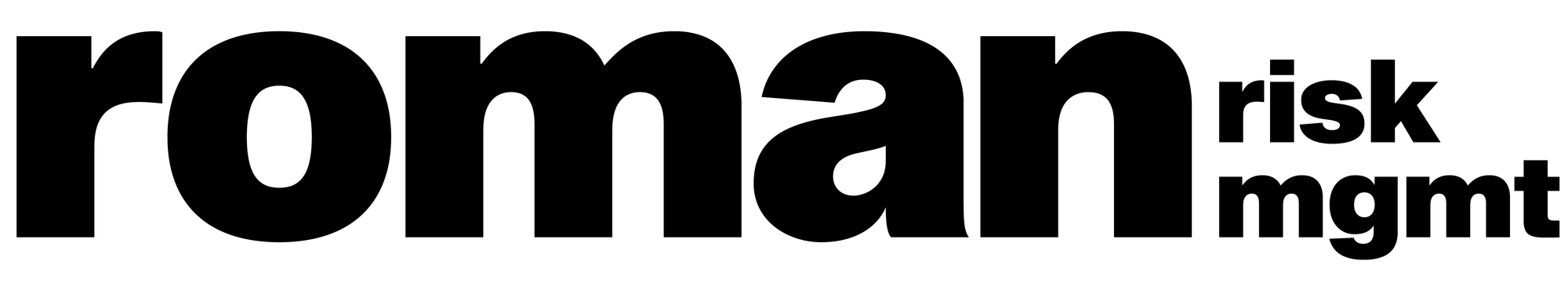No somos los héroes, somos el espectáculo: la mayoría que se cree minoría.

La gran ilusión (pero nos encanta creerla)
Nos gusta pensarnos especiales. Los lúcidos, los despiertos, la minoría que ve la verdad entre una multitud anestesiada. Nos repetimos que si el mundo está podrido es porque una mayoría de idiotas lo permite, porque no son como nosotros, los que entienden, los que no se dejan engañar. Nos miramos al espejo y vemos héroes. Pero si somos tan listos, si tenemos la verdad en la mano, ¿cómo es que ellos siguen gobernando y nosotros seguimos escribiendo indignaciones en redes sociales?
El problema no es solo que nos manipulan. Es peor: nos gusta que lo hagan. Nos compramos la historia de que estamos en una lucha heroica contra el sistema, de que resistimos a fuerzas oscuras que nos quieren sometidos. Pero si la resistencia es tan numerosa, si la inmensa mayoría del planeta se siente parte de una minoría despierta, ¿quién es la mayoría dormida?
Las películas de terror siempre juegan con la misma trampa. El grupo de sobrevivientes resiste en un supermercado o en una cabaña en el bosque, convencidos de que son los únicos que entendieron lo que pasa. Creemos que nosotros estaríamos con ellos, resistiendo. Pero la cámara nunca muestra lo que pasa afuera.
Y lo que pasa afuera es que la mayoría no está atrincherada. La mayoría está del otro lado.
Nos gusta creer que estamos del lado de los sobrevivientes. Pero si miramos bien, si apagamos la música épica que nos contamos a nosotros mismos, somos la horda de zombis que llena el estacionamiento del Walmart.
La ultraderecha entendió esto antes que nadie. No vendió miedo; vendió identidad. No prometió salvar a las mayorías, les hizo creer que eran minorías en peligro. "Los verdaderos americanos", "la gente de bien", "los ciudadanos honestos". Un ejército de millones convencidos de que están solos. Mientras tanto, la izquierda cometió el error más elemental: creyó que los datos podían vencer a un buen relato. Mientras Steve Bannon escribía “hechos alternativos”, la izquierda respondía con papers. Como si la política se ganara con informes del Banco Mundial y no con historias que conectan con la rabia.
Durante el siglo XX, el trabajador peleaba por su dignidad. En el siglo XXI, busca a quién culpar. Ya no enfrenta a un patrón que lo explota, sino a un algoritmo que lo califica en tiempo real. Ya no hay necesidad de un capataz gritando órdenes, ahora la explotación es autoimpuesta.
El obrero de ayer exigía derechos; el de hoy agradece que la app no lo bloquee. El oficinista ya no enfrenta a un jefe despótico, sino a un correo sin rostro que le dice que si quiere seguir en la empresa, debe trabajar un poco más, por el mismo sueldo. Es más fácil creer que el problema es un político lejano e incompetente que entender que el enemigo es la estructura que le permite a tu jefe controlar tu vida desde otro huso horario.
Pero el problema no es que nos engañen. El problema es que preferimos la historia que nos contaron.
La historia perfecta (porque nos encanta creerla)
Nos contamos que somosparte de la minoría lúcida, los despiertos entre un océano de ciegos, la última línea de defensa contra un enemigo superior. Y nos lo creímos. Nos gusta pensar que si el mundo está podrido es porque una mayoría de idiotas lo permite, porque no son como nosotros: los que entienden, los que no se dejan engañar. Suena épico. Suena inspirador. Suena, sobre todo, falso.
No somos una minoría valiente resistiendo contra el mundo. Somos la mayoría desorganizada que aún no ha descubierto su propia fuerza. Y ahí está la genialidad del truco: la ultraderecha no necesitó conquistar a las masas, solo hacerlas sentir asediadas. No las unió bajo una bandera, las convenció de que estaban solas, rodeadas de enemigos invisibles: los burócratas, los progresistas, los inmigrantes, los pobres organizados. Nos vendieron el miedo como identidad, el victimismo como orgullo, y lo compramos encantados. Porque nada es más seductor que la idea de ser una élite sitiada. En México, la expresión máxima de esta fantasía tiene un nombre: Doña Florinda, la que desprecia a la chusma, pero no solo vive rodeada de ella, sino que es parte de la misma.
Esa es la astucia del nuevo populismo de derecha: no busca representar a las mayorías, sino hacerlas sentirse como una minoría heroica. Mientras más numerosos sean sus seguidores, más insistirán en que están en peligro de extinción. Una masa de millones convencida de que está sola.
Y en esa confusión, nos vendieron el enemigo equivocado.
El obrero de Ohio que culpa solo a la globalización mientras la automatización lo dejó sin empleo hace una década. El pequeño empresario latinoamericano que jura que su ruina es culpa del Estado mientras los monopolios, que no pagan impuestos, lo devoran con costos invisibles. El chofer que cree que el feminismo amenaza su trabajo, mientras Uber le exprime cada vez más porcentaje de sus viajes. Cada uno convencido de que está en pie de guerra contra el verdadero responsable de su miseria. Y ninguno mirando hacia arriba.
Nos gusta pensar que estamos resistiendo. Que estamos en lucha. Que somos parte de algo grande. Pero la única guerra que estamos peleando es la que nos hicieron creer que existía. Mientras el trabajador acusa al inmigrante, el comerciante al burócrata y el taxista al movimiento feminista, el poder real sigue en su sitio. Inmune. Intocable.
Nos vendieron el papel de los sobrevivientes atrincherados en la azotea del Walmart. Pero si miramos bien, estamos abajo, en el estacionamiento, somos los monstruos. La pregunta no es cómo resistimos. La pregunta es cuándo nos daremos cuenta.
La nueva izquierda dejó de pelear por la gente porque la gente es incómoda
Hubo un tiempo en que la izquierda cerraba fábricas con huelgas. Hoy cierra auditorios con simposios sobre justicia social, donde el único trabajador presente es el mesero que sirve el café. Antes marchaba con obreros; ahora marcha con baristas que escriben “revolución” en la espuma del latte. Porque un trabajador con grasa en las uñas y manos curtidas no es algo instagrameable. No cabe en el branding de la rebeldía boutique, esa que milita desde coworkings con wifi ultrarrápido y denuncia el capitalismo desde un iPhone financiado en 24 cuotas.
No es que las luchas simbólicas no importen, es que son una distracción conveniente. Es más fácil cambiarle el nombre a una avenida que meterse en el barro de una negociación salarial. Más rentable exigir diversidad en los consejos directivos que hablar de cómo esas mismas empresas tercerizan empleados para pagarles menos. Y, por supuesto, es mucho más cómodo denunciar “fascismo” en Twitter que enfrentarse a los monopolios que están devorando el comercio local.
La nueva izquierda pasó de gritar en las calles a susurrar en paneles. Antes pateaba puertas, ahora manda comunicados. Antes disputaba el poder, ahora le da likes a artículos sobre justicia climática en revistas donde un anuncio de BlackRock cuesta más que el salario anual de un obrero.
Y mientras tanto, allá afuera, el vendedor ambulante se endeuda con tasas del 100%, pero no es lo suficientemente fotogénico para ser un caso mediático. El campesino que pierde su cosecha mientras los progresistas urbanos discuten sobre huertos en los balcones. El obrero que antes exigía un contrato digno, hoy es un “emprendedor” de apps al que le descuentan hasta la propina.
Mientras la izquierda debate si “pueblo” es una palabra demasiado populista, la ultraderecha la hace suya. Mientras los progresistas corrigen pronombres, la derecha corrige la historia. Porque el poder no teme a las discusiones sofisticadas, teme a las revueltas. Y no hay nada que le dé más tranquilidad que una izquierda que prefiere indignarse en Instagram antes que incendiar las calles.
El último giro de la trama
Siempre creímos que éramos los protagonistas. Que esta era nuestra historia, que resistíamos contra un enemigo todopoderoso. Pero si de verdad fuéramos los sobrevivientes, ¿por qué seguimos dentro de la jaula?
Nos vendieron un guion donde el peligro viene de afuera: los inmigrantes, los burócratas, los activistas progres, los feministas que nos quitarán el trabajo. Nos hicieron creer que el problema es siempre el vecino, nunca el dueño de todo el vecindario. Mientras tanto, los verdaderos responsables se sientan en sillones de cuero, viendo cómo nos arrancamos entre nosotros. A veces financian un lado, a veces financian el otro. Porque lo importante no es quién gane. Es que la pelea nunca termine.
Nos encanta pensar que estamos dentro del club. Que si jugamos bien nuestras cartas, tarde o temprano seremos uno de ellos. Pero no somos sus aliados, somos su espectáculo. Somos la fila de hormigas que discurre junto a la piscina, creyendo que algún día nos invitarán a entrar. Mientras nos peleamos entre nosotros por defender a millonarios que no nos conocen, ellos hacen lo que siempre han hecho: mover las fichas a su favor y reírse de quienes creen que pueden ser como ellos.
Las películas de terror tienen una regla de oro: el monstruo nunca muere en la primera escena. Creemos que todo ha terminado, pero en el último paneo de la cámara, ahí está la sombra moviéndose en la oscuridad. Solo que esta vez no hay mutantes acechando ni criaturas en la niebla. El verdadero horror es más prosaico: los mismos tres bancos, las mismas cinco corporaciones, los mismos diez apellidos.
Ellos saben que son la minoría, pero han perfeccionado el arte de dividir a la mayoría y gobernar como si fueran el consenso. Convierten al obrero en enemigo del inmigrante, al pequeño empresario en enemigo del Estado, al taxista en enemigo del feminismo. Fragmentan la única fuerza capaz de desafiarlos y la hacen pelear consigo misma.
La pantalla se oscurece, los créditos empiezan a rodar, pero el verdadero final nunca llega. Porque seguimos dentro de la historia, sin darnos cuenta de que somos el guion.
La pregunta ya no es cuándo nos despertaremos. La pregunta es: ¿qué haremos cuando nos demos cuenta de que el único enemigo real nunca estuvo afuera, sino adentro?
Porque esto no es una película. Aquí, el monstruo no se esconde en la oscuridad. El monstruo nos mira desde el espejo.