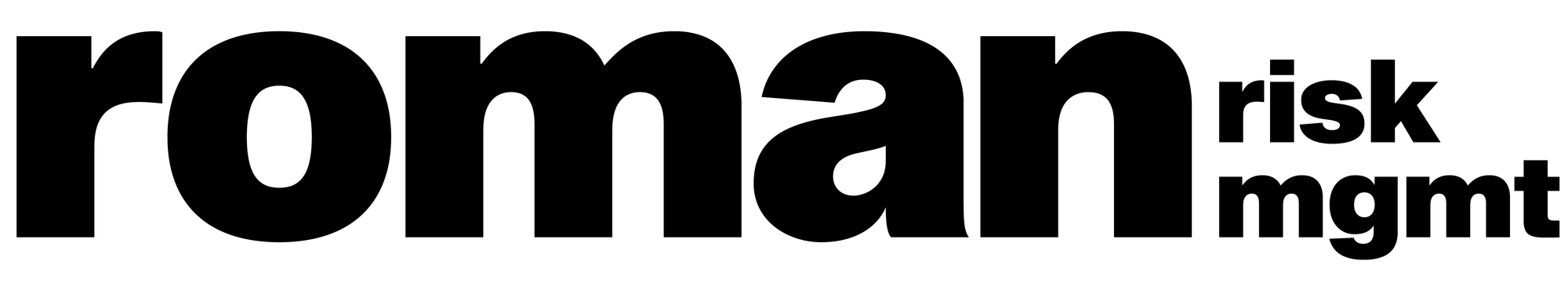Números y nombres
"But you can reach the top of your profession If you become the leader of the land For murder is the sport of the elected And you don't need to lift a finger of your hand"

La primera vez que escuché Murder by Numbers, no entendí el chiste.
El ritmo era engañosamente ligero, casi burlón. Sting cantaba con la indiferencia de quien ha visto demasiado pero aún no ha perdido el estilo, mientras Andy Summers dejaba caer acordes de jazz con la displicencia de un cirujano que ya ni se inmuta ante la sangre.
Luego presté atención a la letra.
"Si una vez te animaste a matar uno o dos, después puedes hacerlo sin pensarlo mucho..."
Ahí estaba el golpe. No era solo una canción, era un manual de operaciones. Y, para la dictadura, parecía un memo interno.
Mario Martínez cayó un martes
La noticia nos llegó fragmentada, como siempre en esos días. Un rumor en los pasillos, una mención en voz baja, una mirada cargada de significado en medio de una conversación sobre cualquier otra cosa. Un dirigente universitario, miembro de la JDC (Juventud Democráta Cristiana), secuestrado y ejecutado por la policía política.
Oficialmente, solo otro muerto.
Lo que no salió en los diarios—lo que nunca debía salir en los diarios—es que Mario no era solo un dirigente. Era parte de nuestra red de contrainteligencia dentro del partido.
Éramos pocos. Lo suficientemente pocos como para que la palabra grupo nos quedara grande. No existíamos en documentos, ni en discursos, ni en las reuniones masivas donde se discutía el destino de la resistencia entre bocanadas de cigarro y frases grandilocuentes. Nos movíamos en las sombras, en la grieta entre la paranoia y la lógica, donde la información valía más que cualquier consigna.
Nos convocaba un juez que, en cualquier otro contexto, habría parecido un personaje de Graham Greene: serio, meticuloso, con una doble vida, en un amplio sentido de la palabra, que oscilaba entre la ley y lo que había que hacer. El coordinador era un guatón en todo sentido: físicamente imponente y políticamente igual de contundente. No tenía el aire de poeta maldito de los chascones, pero tampoco lo necesitaba. En política, la eficiencia suele vencer al carisma.
Dentro de la Democracia Cristiana, nuestra red era un híbrido extraño. La mayoría éramos chascones, la facción de izquierda, los que tenían trayectoria en la resistencia callejera y en los trabajos de derechos humanos. Y, como suele ocurrir con las élites, también éramos los más oligárquicos, aunque nos indignaba la sola sugerencia. No todos veníamos de familias acomodadas, pero nuestros líderes sí, y eso definía la dinámica del grupo mucho más de lo que nos gustaba admitir.
Nos especializábamos en la discusión teórica y la pureza ideológica con la misma intensidad con la que otros practicaban deportes. Las reuniones podían alargarse durante horas diseccionando qué tan legítimo era negociar con tal o cual sector, mientras en paralelo calculábamos la mejor manera de mantener un nivel de vida que no se pareciera demasiado a la de aquellos a quienes decíamos representar.
Los guatones, la facción moderada, en cambio, eran otra especie. No tenían tiempo para sutilezas filosóficas ni debates morales sin resolución. Eran pragmáticos hasta el tuétano. No les preocupaba tanto la coherencia como la eficacia, y su idea de la resistencia pasaba menos por las grandes proclamas y más por saber a quién llamar cuando era necesario.
Esa diferencia no era solo un matiz; era el verdadero motor de la organización. Los chascones teníamos el prestigio simbólico de la lucha y la indignación. Los guatones tenían la estructura, las redes y—detalle no menor—las conexiones con la embajada de Estados Unidos.
No se hablaba de eso en las reuniones abiertas, por supuesto. Era uno de esos secretos a medias que todos intuían pero que nadie tenía demasiado interés en confirmar oficialmente. Pero con los años se hizo evidente. La embajada nos respaldaba, no porque creyera en nuestra causa, sino porque Pinochet había dejado de ser útil para ciertos sectores de Washington. La USAID canalizaba recursos, expertos y facilitaba conexiones con grupos que, sin saberlo, servíamos como una piedra en el zapato del régimen. No nos liberaban, nos usaban para recordarle al gobierno que no era intocable.
Nosotros, por supuesto, no sabíamos de esos juegos de poder. A nuestro nivel, la red de contrainteligencia era lo que parecía: un grupo reducido, paranoico y obsesionado con desenmascarar infiltrados. No había grandes discursos, solo información cruda y la certeza de que, si cometíamos un error, no habría segundas oportunidades.
En el fondo, la pregunta sobre quién movía los hilos desde arriba no tenía demasiada importancia. En la dictadura, lo que contaba no era quién financiaba qué, sino quién sabía tu nombre y en qué lista figurabas.
Y Mario Martínez estaba en la lista equivocada.
Yo era el menor del grupo. Aún no lo sabía, pero con el tiempo me convertiría en el único sobreviviente.
Llegué ahí por accidente. No por habilidades estratégicas ni por mi capacidad de infiltración, sino porque la dictadura cometió un error ridículo: envió a un joven agente a espiar el campus y, para su desgracia, era mi vecino.
No intentó convencerme de que era un revolucionario. Tenía una historia más refinada: decía que estaba buscando terroristas. Un ciudadano preocupado, supongo.
El problema no era su historia, sino él.
Vestía como cualquier estudiante de Economía, pero se notaba que no lo era. La camisa demasiado planchada, los zapatos con demasiado empeño, el aire forzado de quien quiere parecer parte de un mundo que no le pertenece. Rubísimo, hijo de un marino retirado, con una voz que delataba su origen social a kilómetros, aunque él creyera que podía camuflarse con impostaciones torpes.
Era el tipo de clase media baja que pretende ser de clase alta y termina pareciendo más impostado que los propios ricos.
Y ese era el problema de los servicios de inteligencia de la dictadura. Reemplazaban la falta de inteligencia con sangre.
No lo delaté de inmediato. Dejé que hablara, que intentara convencerme, que buscara nombres. Luego informé a la red. Para cuando se dieron cuenta de su existencia, ya tenía las horas contadas en la operación, quizás la más breve de los servicios del régimen.
Fue así como terminé adentro. No por talento, sino por casualidad. Después, claro, aprendí. Pero durante un tiempo disfruté de la fama inmerecida de haber sido quien descubrió a un infiltrado sin siquiera proponérselo.
Una universidad intervenida
El contraste entre mis dos mundos académicos siempre me pareció una ironía difícil de digerir, casi una broma mal contada.
Estudiaba en la Universidad de Chile, sí, pero la universidad no era un bloque monolítico de resistencia heroica contra la dictadura. Era más bien una orquesta desafinada en la que algunos instrumentos tocaban La Internacional con aire solemne mientras otros susurraban El Cóndor Pasa con calculada neutralidad, sin comprometerse demasiado.
En Economía, la política no era un tabú. Todo lo contrario. Estaba en los planes de estudio, en las conversaciones de pasillo, en el aire que se respiraba, pero con un perfume distinto: el de la inevitabilidad del mercado. Ahí, la historia no tenía espacio para sentimentalismos ni para teorías redentoras; se hablaba de Milton Friedman como si fuera Moisés descendiendo con las tablas de la ley, y se discutía sobre ajustes estructurales con la pasión con la que otros analizaban estrategias guerrilleras.
Los profesores no eran pinochetistas vociferantes, no necesitaban serlo. Eran tecnócratas, diseñadores de un mundo donde la política era solo un inconveniente que retrasaba las reformas. Algunos habían trabajado en las áreas económicas del régimen, otros asesoraban bancos y corporaciones que, convenientemente, se beneficiaban de la estabilidad que aseguraban las botas y las bayonetas. Un par de profesores de oposición flotaban en la facultad, como reliquias de un pasado que ya no tenía futuro. Ninguno de izquierda, por supuesto.
Los estudiantes tampoco eran indiferentes a la política, aunque su visión del mundo tenía más que ver con dividendos y tasas de interés que con derechos humanos. El 80% venía de familias de clase alta o media alta, hijos de empresarios, militares y políticos, criados para dirigir empresas y no para cuestionar cómo se gobernaban los países. Su entusiasmo por la libertad de mercado solo era superado por su desprecio hacia cualquier cosa que oliera a izquierdismo.
Mi otra carrera parecía un mundo distinto, o al menos eso querían hacer creer.
Ahí sí había una estética más de izquierda: barbas, ropa desaliñada, discursos inflamados sobre justicia social y una devoción casi religiosa por la palabra pueblo, que pronunciaban con la condescendencia de quien nunca ha tenido que compartir un baño con más de dos personas. Pero, como en todo lo demás, la estética no lo era todo.
Los profesores no eran tribunos de la revolución ni héroes clandestinos. No tenían que esconderse, porque en realidad nadie los perseguía. No eran opositores vociferantes ni líderes sociales, sino burócratas grises atrapados en la universidad más por comodidad que por convicción. No estaban ahí para transformar la sociedad, sino porque fuera de la academia no habrían encontrado quién les pagara por su erudición en teoría política aplicada a contextos donde la política no existía.
Se movían con un aire de insatisfacción perpetua, como si hubieran esperado liderar la gran transformación social y se hubieran quedado varados en la administración de sus propias frustraciones. Hablaban de la resistencia con el tono de quien recuerda un amor de juventud, una historia bonita, pero irremediablemente perdida.
Y eso planteaba una pregunta incómoda.
Si la universidad estaba intervenida, si la represión caía sobre cualquiera con demasiada convicción política, ¿cómo era posible que estos hombres siguieran ahí, impartiendo cátedra sobre cambio social sin que nadie les tocara un pelo?
Los estudiantes más cercanos a ellos preferían no hacer esa pregunta. O, si la hacían, era para responderla con un encogimiento de hombros o con la misma naturalidad con la que aceptaban que algunos camaradas desaparecieran sin dejar rastro.
Para mí, en cambio, la respuesta estaba clara: la resistencia universitaria no era un acto de heroísmo constante, sino un juego cuidadosamente medido, donde algunos podían hablar de revolución sin consecuencias y otros no podían siquiera abrir la boca sin arriesgar la vida.
Por eso me sentía más cómodo en la red de contrainteligencia. No había discursos rimbombantes ni teóricos frustrados, solo gente haciendo el trabajo sucio que nadie quería reconocer.
Las copas de la despedida
El día que apareció muerto Mario nos reunimos en el mismo bar de siempre.
Nadie mencionó su nombre. No porque no quisiéramos recordarlo, sino porque hacerlo era reconocer que la historia había terminado.
El coordinador fue quien tuvo que reconstruir su cuerpo cuando llegó el momento de darle sepultura. Ningún chascón—los del sector de izquierda al que ingenuamente pertenecíamos—se preocupó por hacerlo.
La música del bar estaba encendida, pero nadie le prestaba atención.
Hasta que sonó la canción.
"Puedes unirte al club de los asesinos / Si pruebas un pequeño asesinato por placer..."
No hubo comentarios. No hacía falta.
Alguien soltó una carcajada breve, no porque fuera gracioso, sino porque la realidad a veces se explica mejor en chistes crueles.
Mario se volvió un dato más en la lista de muertos.
Nosotros nos volvimos más paranoicos. Más cuidadosos. Más conscientes de que, en la dictadura, estar vivo era un accidente estadístico.
Y Murder by Numbers se quedó conmigo.
No como una canción.
Como un chiste privado entre el destino y yo. De esos que solo se cuentan en voz baja y con una copa en la mano.