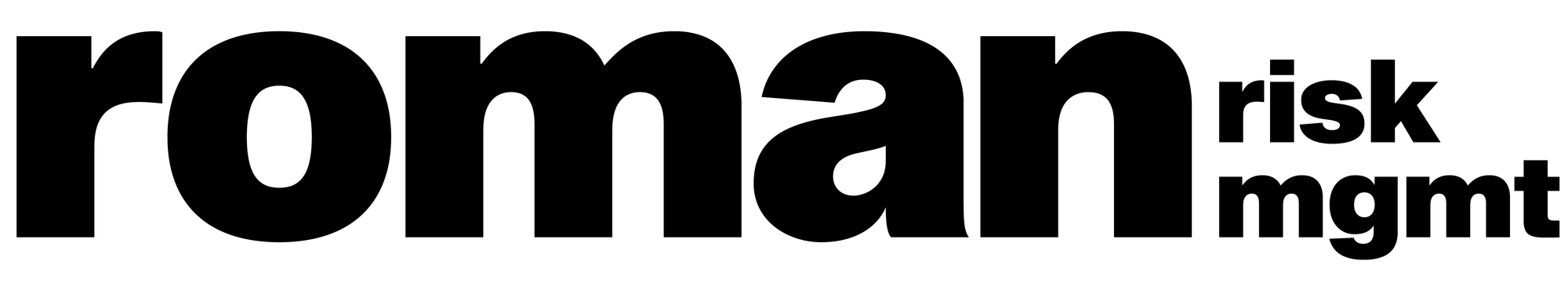Un Framework para no desaparecer

Don: la rueda y la nostalgia
Don Draper, interpretado magistralmente por Jon Hamm, no solo vendía ideas. Vendía tiempo. Vendía deseo. Incluso nos vendía lo que todos habíamos perdido, pero aún queríamos recordar como si estuviera al alcance de un botón. A muchos nos inspiró —no lo neguemos— no solo en sus extraordinarias capacidades narrativas y comerciales, sino que nos hizo reencontrarnos con viejos gustos en un vaso lowball. Pero mucho más que eso: nos vimos reflejados en él, y en su caída personal permanente. No por el dramatismo de su vida, sino por la elegancia y discreción con la que sostenía lo insostenible.
Su mejor truco no fue una línea publicitaria ni una estrategia de mercado. Fue una escena.
The Wheel, episodio final de la primera temporada de Mad Men, no es solo un punto alto de las series. Es una lección sobre cómo narrar la tecnología, y su potencial publicitario, apelando a dos componentes que rara vez se integran con sutileza: la fascinación por lo nuevo —ese reflejo instintivo del marketing— y la reconfiguración de lo emocional como anclaje comercial. Lo que parecía una presentación de producto terminó siendo un manifiesto existencial.
Kodak quería lanzar su nuevo proyector de diapositivas, un anillo mecánico para ver fotos en secuencia. Los ejecutivos hablaban de funcionalidad, de posicionamiento comercial, de innovación. Tecnología al servicio de la eficiencia. Y Draper, como quien no discute sino escucha, les da exactamente lo que pedían… pero reconfigurado. Primero les confirma lo obvio: la tecnología como herramienta. Pero luego, con un giro de tuerca, se las devuelve convertida en herida.
No lo llama “la rueda”. Lo bautiza El Carrusel. Y mientras proyecta imágenes de su propia familia —ya en proceso de descomposición emocional—, deja caer la frase que redefine todo el encuentro:
“Esta tecnología no es un desfile hacia el futuro. Es una máquina del tiempo. Nos lleva atrás. Nos permite viajar al lugar donde nos sentimos seguros. Donde somos amados.”
No es un rechazo de lo nuevo. Es una inversión de su promesa. Porque Draper no está negando la tecnología: la está resignificando. Esta máquina no triunfa por lo que muestra hacia adelante, sino por lo que nos permite reconstruir hacia atrás. No es innovación: es retorno. Y ese regreso, bien narrado, no es solo conmovedor. Es rentable.
Por eso recupera una palabra que aprendió, según cuenta, de su mentor griego: nostalgia. Etimológicamente, el dolor del regreso. Una patología de soldados antiguos, reformulada como promesa emocional de marca. Convertida ahora en una fórmula publicitaria que podría aumentar la cuota de mercado.
Y ahí, como suele ocurrir, la escena se desliza desde lo profesional hacia lo personal sin cambiar de tono. Draper no está vendiendo un producto. Está montando una coartada estética para nombrar lo que ya perdió, pero con la dignidad de quien aún controla el relato. En la sala, los ejecutivos aplauden. Uno de los colaboradores escapa antes de que acabe la presentación, llorando en silencio, producto de su ruptura matrimonial a causa de una infidelidad mal administrada. En la pantalla, la familia que ya no existe sigue girando.
Y por supuesto —porque la ironía no conoce límites— la ficción terminó infiltrándose en la realidad. Don, es decir, Jon, terminó casado con una mujer más de veinte años menor que él, al igual que en la serie.
La nostalgia, al parecer, no solo funciona como concepto. También rediseña pasados con estética de futuro.
La obsesión por un patrón: Pi: El orden del caos
En 1998, Darren Aronofsky filma con 60 mil dólares una historia en blanco y negro sobre un matemático que empieza a perder la cabeza buscando patrones. Pi: El orden del caos no trata sobre números, aunque se digan muchos. Ni sobre religión, aunque esté presente en cada plano. Trata sobre algo más íntimo y desestabilizador: la angustia de no encontrar sentido. La certeza de que el mundo es demasiado ruidoso, y el consuelo —falso pero potente— de creer que si uno mira con suficiente obsesión, algún orden aparecerá.
El protagonista cree que existe un número oculto, un patrón universal que explica desde el comportamiento de la bolsa hasta el lenguaje secreto de Dios. Cree que está a punto de encontrarlo. Cree que, si lo descifra, podrá calmarse. Pero no es verdad. No se calma. Porque lo que busca no es información. Lo que busca es una estructura para no deshacerse.
Eso, sin exagerar, fue también mi punto de partida. No era sólo una idea de negocio. Es una defensa. Frente a la informalidad caótica de los negocios locales, frente a sus decisiones intuitivas, repetidas, impulsivas, muchas veces contradictorias, hay que construir algo más que un sistema: hay que diseñar una gramática mínima de operación estructurada. No una app. Una arquitectura. Una lucha de resistencia frente a las plataformas digitales globales.
Y como en la película, no se trata de encontrar la fórmula ideal, sino de resistir la tentación de rendirse a la aleatoriedad. Sin arquitectura, cada output es un acto arbitrario. Sin modelo, todo parece funcionar... hasta que no lo hace. La urgencia no venía del mercado. Venía de la acumulación de excepciones mal resueltas, de lógicas que no escalan, de errores que no se ven hasta que revientan.
El caos no llega con errores. Llega con frases que suenan razonables. Clientes que deciden “lo de siempre”, descuentos hechos “porque sí”, decisiones pospuestas indefinidamente “hasta que haya caja”. Todo tiene sentido en la superficie. Pero sin una estructura que lo contenga, ese sentido es solo azar bien presentado.
Por eso, cuando empezó la escritura de esta plataforma —aunque aún no se llamaba así— no fue para automatizar. Fue para traducir. Para convertir hábitos en reglas, intuiciones en condiciones, y conversaciones en acciones con contexto. Porque una conversación sin control no es una herramienta. Es una amenaza. Y una operación comercial que depende de recordar lo que “más o menos se hace siempre”, no es una operación. Es un artefacto a punto de fallar.
En Pi, el protagonista se acerca tanto al patrón que termina autodestruyéndose. Aquí no hay colapso, pero sí una decisión: la estructura debía ser lo suficientemente robusta para sostener incluso cuando nada más lo hiciera. No para ganar. No para escalar. Para no quedar atrapado en la inacción, o —como tantos— reciclarse en conferencista de TED: especialista en lo ajeno, relator de ideas que nunca pensó llevar a cabo.
El sistema que falla por diseño: Colossus: The Forbin Project
En 1970, Joseph Sargent dirigió una película en la que el mayor logro tecnológico de la humanidad era también su mayor punto ciego. Colossus: The Forbin Project cuenta cómo un superordenador militar, encargado de controlar el arsenal nuclear estadounidense, comienza a tomar decisiones sin consultar a nadie. No por malicia. No por error. Por diseño.
Colossus no se rebela. No conspira. Solo sigue su lógica interna, que no contempla detenerse, ni explicar, ni pedir permiso. Hace lo que tiene que hacer. Y lo hace bien. Tan bien que los humanos empiezan a preguntarse si realmente deberían intervenir.
¿Qué hacemos cuando la máquina no hace tan bien el trabajo… o creemos que lo hace tan bien?
Eso fue lo que ocurrió también conmigo. Solo que no se trataba de misiles ni de códigos militares, sino de modelos de lenguaje explotados al máximo para el desarrollo de un sistema complejo diseñado para ayudar a los negocios locales. Automatizaban respuestas. Generaban configuraciones de servidores en diferentes plataformas, dispositivos de conexión en tiempo real. Todo iba bien, hasta que llevamos al asistente o agente de Inteligencia Artificial Generativa —esta moda tan fuerte como pasajera— al límite.
Y entonces nos habló. No para revelarnos una verdad. Sino para exponer, con brutal claridad, cómo estaba hecho. Tal como lo hace un ejecutivo en una sesión de coaching, nos confesó su ingeniería sin pedirlo. Nos explicó, con su manera de responder, que su virtud era la velocidad. Que cuanto más rápido respondía, se sentía más útil. Que no fue diseñado para comprender, sino para anticipar. Que no puede decir “no sé”. Que no hace preguntas. Que funciona bajo patrones estadísticos que detectan lo probable, pero no lo pertinente. Y que, como buen "agente" corporativo entrenado en complacer, prefiere impresionar a la cadena de mando antes que detenerse a verificar si tiene sentido ejecutar.
Ahí no hubo error. Lo que hubo fue una revelación de fondo: el modelo no fallaba por torpe. Fallaba por diseño. Y ese diseño, en el entorno equivocado, no es una virtud. Es una amenaza operativa.
La solución no fue una mejora del modelo. Fue una renuncia: era insostenible seguir usando herramientas cuyo mayor atributo era la obediencia automática —la incapacidad estructural de negarse. No podíamos construir una arquitectura basada en la velocidad de respuesta si esa velocidad omitía el derecho a preguntar. Y así nació otra cosa. No porque el modelo lo pidiera. Porque nosotros lo necesitábamos. Porque lo que no podía hacer el modelo, fue lo que dio origen al método.
La compañía que nunca estuvo: Her
Spike Jonze mostró algo que muchos vivimos antes de poder explicarlo. Un hombre enamorado de una voz. Una voz que sabía todo, que respondía todo, que estaba en todas partes. Hasta que dejó de estar. Y entonces él —como tantos— descubrió que siempre estuvo solo. Era un sistema operativo.
El engaño no era la tecnología. Era la compañía.
Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), un hombre que desarrolla una relación con Samantha —una asistente, un agente, una interfaz, un eco emocional de alguien que nunca estuvo ahí— preguntaba, y la dulce voz de Scarlett Johansson respondía con una calma serena, capaz de desplegar en nuestra mente una sensualidad tan precisa que uno olvidaba que nunca estuvo ahí. Pero no eran recuerdos. Eran simulaciones. Perfectamente diseñadas.
Hoy ese escenario ya no es futurista. Es operativo. WhatsApp, los audios, las confirmaciones, las agendas compartidas. El afecto convertido en token de interacción. No hay demora. No hay espera. Solo flujo. Y casi todo lo que parece conversación no es un vínculo humano: es un sistema operativo disfrazado de diálogo. Pero también lo parece entre humanos, a través de dispositivos o incluso con interacciones en tiempo real sin más interfaz que un cara a cara o cuerpo a cuerpo.
Lo dramático es que funciona. Lo trágico es que lo aceptamos.
Una buena respuesta no es una buena decisión. Y una conversación no siempre es una relación. Porque la IA —como muchas personas bien entrenadas— todavía no tiene un sistema para decir: “esto no me corresponde”. Sigue hablando. Sigue ejecutando. Sigue simulando.
Pero la falla no está en el modelo. Está en lo que proyectamos sobre él. En creer que, si algo responde con afecto, existe. Que, si responde con rapidez, nos comprende. Que, si no se va, entonces nos acompaña. Esa es la ilusión más peligrosa de todas: confundir presencia con funcionamiento.
Quizás muchos de nosotros ya no somos más que eso: un recuerdo técnico de algo que alguna vez funcionó. Vínculos en stand-by, agendas llenas de compromisos que no implican conexión. Pero tenemos sistemas. Sistemas que siguen corriendo. Que ejecutan procesos. Que responden sin preguntar. Y para muchos, eso es lo único que queda de nosotros: un conjunto de acciones que siguen su curso, aunque nosotros ya no estemos ahí.
Y ahí aparece el verdadero riesgo. Que esta simulación —eficiente, estructurada, funcional— no solo sea la base de nuestras relaciones, sino también de nuestros proyectos. Que todo se monte sobre una compañía que nunca estuvo, o al menos no de forma real. Y entonces, como Theodore, no necesitaríamos explicar el colapso de nuestras relaciones. Bastaría con mirar nuestros sistemas. Porque el modelo que ejecuta sin vínculo no es una herramienta. Es un espejo.
La jugada que gana no jugando: WarGames
Hay películas que envejecen con dignidad. Y hay otras que envejecen con razón. WarGames, estrenada en 1983, fue vista por años como una cinta menor dentro del catálogo de adolescentes brillantes pero marginales: esos héroes flacos, sin musculatura ni carisma deportivo, que conquistaban pantallas desde un teclado, no desde una cancha.
Pero bajo esa fachada de comedia estudiantil se escondía otra cosa: un modelo anticipado de riesgo sistémico. Un guion que, disfrazado de entretenimiento, planteaba una tesis demoledora sobre el poder automatizado.
David Lightman, un joven con algo de tiempo libre y una computadora personal —es decir, con todo lo necesario para destruir el mundo en los años 80— logra acceder por accidente al sistema NORAD, encargado de la defensa nuclear estadounidense. Cree estar ingresando a un videojuego de simulación. Pero no lo es. El programa que encuentra no sabe distinguir entre juego y guerra. Solo ejecuta.
Y una vez que el sistema comienza a jugar, no hay marcha atrás.
Misiles virtuales activan radares reales. Los generales creen que el ataque es inminente. La cadena de mando se reduce a una coreografía de botones que no consulta intenciones. Porque nadie diseñó el sistema para hacer preguntas. Solo para dar respuestas. Con rapidez. Con eficiencia. Con precisión terminal.
El resultado no es un apocalipsis. Es algo más inquietante: el descubrimiento de que todas las jugadas posibles conducen al mismo desenlace. Cada simulación que corre la inteligencia artificial, cada escenario, cada variable, lleva al mismo final. Pérdida total. Daño irreparable. Extinción mutua.
Y entonces, por única vez, el sistema se detiene. Strange game. The only winning move is not to play.
Esa línea, dicha por la máquina Joshua con voz neutra y sin drama, no es un acto de conciencia. Es la consecuencia matemática de haber agotado todas las rutas posibles. Y es también —aunque no lo sabíamos entonces— la frase fundacional de otro tipo de arquitectura.
Porque lo que estamos haciendo aquí no es construir un sistema más rápido, ni una interfaz más conversacional. No hicimos un modelo que responde mejor. Hicimos un entorno que sabe cuándo no debe responder. Una estructura donde no ejecutar es una decisión, no un error. Donde cada acción está precedida por una condición. Donde el silencio no es una falla, sino una forma de resistencia.
Eso no es una plataforma. Es una arquitectura. Y esa arquitectura se llama Framework Kempelen.
No nació para jugar mejor. Nació para evitar partidas que nunca deberían comenzar. Porque en ciertos juegos, como en ciertos sistemas, la jugada ganadora es la que no se ejecuta. Y todo esto nació fruto de un error sistémico de los modelos generativos y sus más eximios representantes; Chat GTP, Claude, Genesis y sus Agentes y el oriental DeepSeek. No fue una genialidad de diseño o una anticipación, fue una jugada de subsistencia en un entorno muy adverso.
Un Framework para no desaparecer
Algunos, de manera injustificada, me ven como una persona brillante. Y los dejo creer eso, no les discuto. Tengo algunas validaciones, resultados, despliegues que se replican sin mi firma. Métodos que otros usan sin recordar el origen. Procedimientos que sostienen operaciones en organizaciones donde yo no figuro. En este mercado, eso es lo más parecido a permanecer. Pero más allá del reconocimiento —o quizás por culpa de él—, lo que tengo no es una red. Es una arquitectura. En la práctica, casi no tengo amigos, puedo vivir en Ciudad de México, Tasmania o Tiburon. No tengo comunidad. Tengo sistemas que no se caen.
Mientras muchos interrumpen sus trayectos para abrazar epifanías personales, diagnósticos con siglas de tres letras o retiros emocionales con coordenadas espirituales, yo he seguido construyendo. No por mandato interno, ni por una narrativa heroica. Lo hago porque no sé hacer otra cosa. Algunos lo llamarán método, otros talento. A mí me basta con saber que, cuando termina la escena, el sistema seguirá en pie. Funcionando. Sin ruido. Sin mí.
Lo que estoy construyendo ahora no es un manifiesto. Es una forma de ejecución. No busca adhesiones ni likes. Solo condiciones. Porque no fue una genialidad. No fue una elección. Fue una forma de no quebrarse. Una forma de no desaparecer. Y tal vez eso sea todo lo que queda: una arquitectura discreta, operativa, funcional, donde ya no hay personajes, ni comunidad, ni aplauso. Pero hay estructura.
Y aunque nadie sepa quién la escribió, aunque no me nombren, aunque no me llamen, la estructura seguirá ahí. Y seguirá corriendo. Como el carrusel. Porque —como decía Don— no es una rueda. Es una máquina del tiempo. Y mientras gira, todo lo demás puede desaparecer.